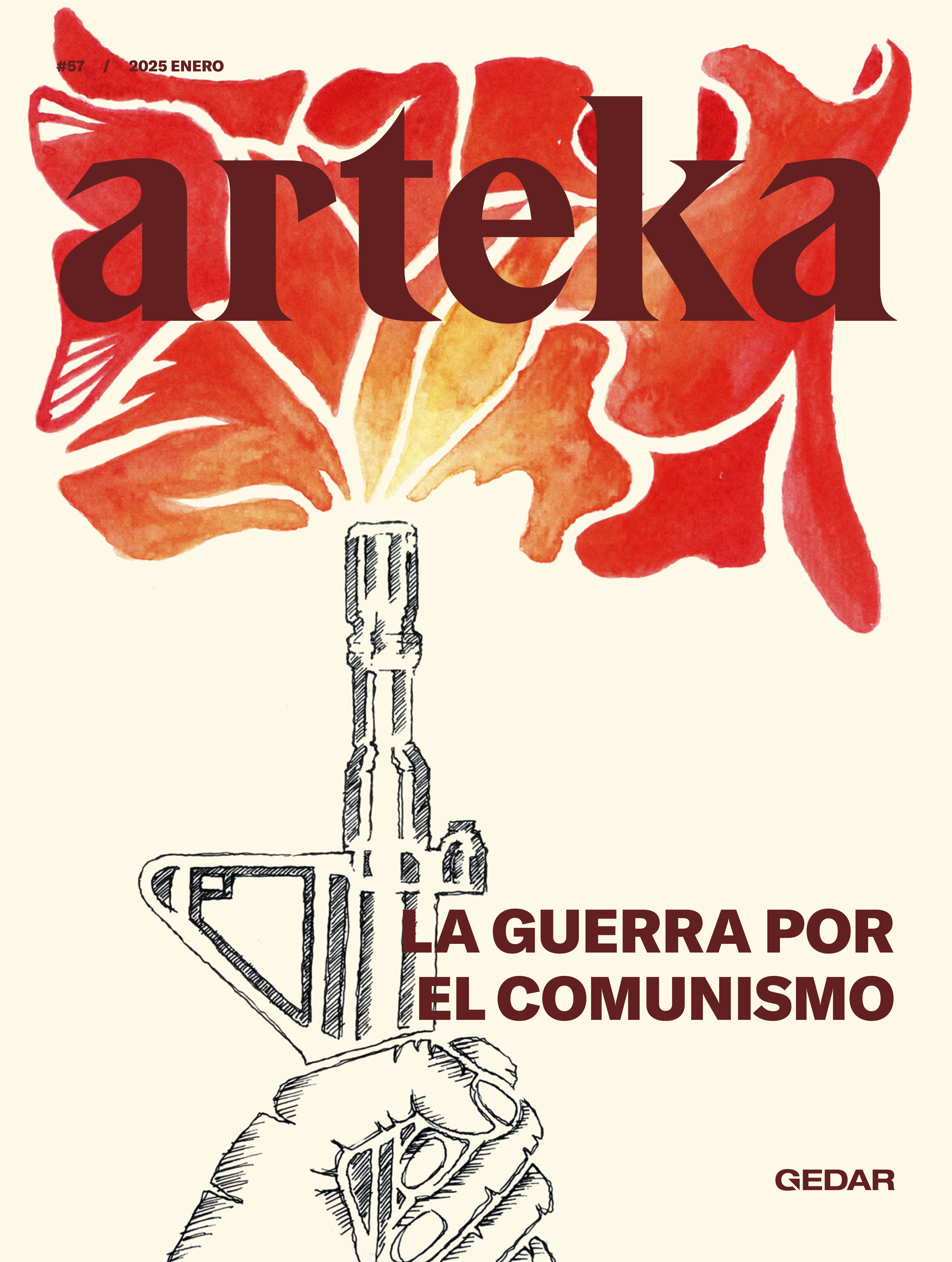No se puede disparar contra toda una formación social, contra su modo de producir ni contra sus correspondientes relaciones sociales. Ni los viejos fusiles de avancarga ni las modernas máquinas de guerra pueden por sí solas aniquilar unas condiciones materiales dadas para dar lugar a otras nuevas. Mao Zedong dijo que “el poder político nace de la boca del fusil”, pero también advirtió que “después de eliminados los enemigos con fusiles, quedarán aún los enemigos sin fusiles”.
Si algo demuestra la experiencia de las revoluciones del siglo XX es que los enemigos sin fusiles no solo eran más poderosos, sino que incluso surgieron de entre las propias filas de aquellos llamados a barrer el viejo mundo. El poder económico del Capital, que no obedece a generales ni comanda batallones, ha sido históricamente un enemigo subestimado. Se le confrontó con sus propias armas y, como no podía ser de otra manera, no pudo sino vencer. Solo cuando esta victoria se consumó, pudo el Partido de la Crítica asumir lo que una nueva etapa histórica exigía de aquellos que se niegan a admitir este horrible mundo como inalterable y que por ello están inequívocamente comprometidos con la emancipación.
Si algo demuestra la experiencia de las revoluciones del siglo XX es que los enemigos sin fusiles no solo eran más poderosos, sino que incluso surgieron de entre las propias filas de aquellos llamados a barrer el viejo mundo
Nuestra época vuelve a ser la época de la crítica, pero a diferencia de los tiempos en las que el filósofo ilustrado formuló aquella idea, lo que experimentamos no es un nuevo Siglo de las Luces, sino un siglo donde la oscuridad anuncia su completo imperio tras un ocaso que cada vez acelera más su paso.
Si la forma y el contenido de la reorganización del metabolismo social en el contexto de la revolución proletaria ha sido un problema históricamente irresuelto, más aún lo ha sido en el marco de una situación de guerra revolucionaria, donde la excepcionalidad ocupa el lugar de las reglas. Las exigencias de la guerra hacen realmente difícil la aplicación consecuente de los esquemas de los que se sirven los revolucionarios para guiar su acción, obligando con frecuencia a asumir prácticas que se tiran de los pelos con los principios doctrinales.
Es por ello que se nos impone como tarea consecuente la crítica radical de las experiencias de lucha de nuestra clase, donde la guerra y la regeneración social han estado, paradójicamente, en guerra una contra la otra.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LÍNEA MILITAR PROLETARIA
La guerra es un fenómeno casi tan viejo como las sociedades humanas. Desde que las primeras comunidades desarrollan una división del trabajo y relaciones de propiedad que conducen a la sociedad de clases y desde que las diversas comunidades entran en contacto y, frecuentemente, en conflicto de intereses, la guerra ha ejercido como jueza en el tribunal de la violencia, ya que, en la lucha entre derecho y derecho, la última palabra siempre la tiene la fuerza.
El ámbito específicamente dedicado a solventar los conflictos sociales por medio de la violencia o la fuerza bruta es el ámbito de la guerra. La reglamentación de este ámbito y su especialización da lugar al ámbito de lo militar, con sus doctrinas, su arte y sus técnicas específicas. Ahora bien, la guerra no se hace por hacerla, ni puede comprenderse por sí misma. Ya Engels en su disputa con Eugen Dühring señala desde las coordenadas del materialismo que la violencia no es el factor “históricamente fundamental”, sino un medio para un fin. Allí donde Dühring basaba la propiedad en la violencia, Engels fundamentaba el recurso de la violencia en la institución de la propiedad. Si no hubiese nada que apropiarse, ni las condiciones bajo las cuales puede uno apropiarse las cosas, ni la necesidad de hacerlo, ni, en suma, las condiciones de posibilidad para la institución de la propiedad, la violencia podría dirimir otros asuntos, pero no sería la razón por la que se instituye la propiedad.
Del mismo modo, la violencia no podría ser la razón del sometimiento, sino un medio para realizarlo. Para someter, al mismo tiempo, es necesario extraer un “provecho económico” o de otro tipo, provecho o interés que es el que conduce al uso de la violencia.
Cada comunidad social produce sus medios de vida de un determinado modo, siendo que la comunidad se establece acorde a la naturaleza de esa forma de producir. En las comunidades poco desarrolladas, estas funciones de poder están igualmente poco desarrolladas y se confunden con la división del trabajo dentro de las familias o de las tribus. Solo cuando se desarrolla en escala ampliada la división del trabajo en el seno de la sociedad y comienza esta a dividirse en clases, solo entonces se funda la política como una función aparte. La Política es el arte del gobierno y de las leyes. Es un poder que reglamenta de forma general y somete a dicha reglamentación a una comunidad social dada. Las sociedades existentes hasta la fecha, incluida la sociedad capitalista actual, han estado divididas en clases, cuya raíz está en el modo de producción y de la forma de apropiación y distribución de la riqueza social.
Cuando un conjunto de relaciones sociales dadas comienza a entrar en contradicción con el nuevo modo de producción que se desarrolla sobre la base del viejo, se abre una época de conflicto entre el poder político establecido y la clase o las clases que vienen a sustituirlo. Es en esta lucha donde se presenta la Política Revolucionaria: el arte de la toma del poder político o de su disolución. La política, sea la del status quo o sea la revolucionaria, se sirve de la guerra para lograr sus objetivos estratégicos. La guerra, en tiempos no revolucionarios, es la guerra por la paz o por la agresión entre comunidades. El objetivo, en cualquier caso, es la reproducción de un modo de producción dado. Por su parte, la guerra revolucionaria busca, por la vía militar, la conquista del poder político. En ambos casos, la guerra es una función o un modo de la política; la guerra siempre aparece subordinada a la política.
Cuando lo militar subordina a la política, realmente lo que está guiando es una política militar, basada exclusivamente en la victoria sobre el enemigo, si no en otros intereses. Finalmente, cuando se dice, siguiendo a Clausewitz, que la guerra es la política llevada a cabo por otros medios, es común que se omita la tesis –específicamente marxista– de que la política no es sino economía concentrada; que la política, en fin, depende del modo de producción y de los intereses de clase a él correspondientes.
La Política Revolucionaria Proletaria es el arte de la conquista del poder político para la emancipación económica del proletariado, la cual coincide con la emancipación universal. Del mismo modo que el capitalismo da su carácter distintivo a las guerras capitalistas, el nuevo modo de producción que surge del capitalismo, el comunismo, da a la guerra proletaria su carácter distintivo. Este carácter puede resumirse en que es una guerra por la emancipación total, guerra en la que el proletariado busca erigirse en clase dominante, ejercer su dictadura contra las clases reaccionarias y sentar las bases de una sociedad sin clases, sin explotación ni opresión. Si la línea militar proletaria olvida esto, a saber, que su objetivo es la emancipación de la humanidad y la instauración de una sociedad sin clases, entonces la guerra pierde su carácter emancipador y se convierte en una guerra en la que el objetivo es el poder político, la aniquilación del enemigo, pero no la emancipación.
Del mismo modo que el capitalismo da su carácter distintivo a las guerras capitalistas, el nuevo modo de producción que surge del capitalismo, el comunismo, da a la guerra proletaria su carácter distintivo. Este carácter puede resumirse en que es una guerra por la emancipación total, guerra en la que el proletariado busca erigirse en clase dominante, ejercer su dictadura contra las clases reaccionarias y sentar las bases de una sociedad sin clases
En la medida en que la guerra revolucionaria no es una cuestión meramente técnica a dirimir en el teatro de operaciones, ni la mera lucha por la conquista del poder, debe tener su fundamento en los objetivos más elevados de la emancipación económica del proletariado, lo cual determina el resto de sus momentos como, por ejemplo, los detalles tácticos relativos a los planes de campaña. Una revolución embiste, principalmente, en tres frentes. El primero y el más evidente es el del poder político o el del gobierno de la sociedad. En este frente puede la clase revolucionaria transformar o reconstruir el poder acorde a sus necesidades de gobierno. El segundo frente es el económico o el del modo de producir. En este, la clase revolucionaria no hace sino desarrollar hasta sus últimas consecuencias las relaciones económicas que ya estaban germinalmente desarrollándose en el modo de producción anterior. El tercer frente es el cultural, cuya función es alinear el ánimo de la sociedad con la racionalidad del proceso histórico.
Algunas corrientes de pensamiento comunista subrayan la existencia o elaboración de una estrategia militar proletaria como prueba de algodón del carácter revolucionario de la política. Sin embargo, más importante, sobre todo a la luz de los acontecimientos históricos, sería situar esta prueba de algodón en la existencia de una “línea económica” proletaria: una conciencia clara de cómo revolucionar el modo de producción capitalista. Es más, la deficiente orientación en este aspecto es probablemente la enseñanza más elevada y universal del ciclo de revoluciones proletarias del siglo pasado, donde la política estuvo al mando, donde se conquistó el poder político, donde el proletariado organizó poderosos y victoriosos ejércitos rojos y donde, sin embargo, el poder económico del capital engulló sin esfuerzo los fusiles, los soviets y los dazibaos.
Algunas corrientes de pensamiento comunista subrayan la existencia o elaboración de una estrategia militar proletaria como prueba de algodón del carácter revolucionario de la política. Sin embargo, más importante, sobre todo a la luz de los acontecimientos históricos, sería situar esta prueba de algodón en la existencia de una “línea económica” proletaria: una conciencia clara de cómo revolucionar el modo de producción capitalista
Si era algo posible de prever o un asunto de claridad teórica es algo que no nos toca juzgar; lo que tenemos ante nosotros una experiencia que sintetizar y el radical compromiso de hacerlo. A continuación, se dan unas breves indicaciones introductorias sobre el asunto que ayuden a enfocar el estudio y el ejercicio de síntesis histórica, en vez de sustituirlo.
LA REORGANIZACIÓN COMUNISTA DE LA SOCIEDAD
Sentadas las precedentes consideraciones generales y para juzgar el lugar de lo militar en la revolución proletaria, debe comprenderse bien hacia dónde se dirige el proceso histórico y, por tanto, cuál es la particularidad de dicha revolución. La revolución proletaria es la materialización de las potencias existentes en la formación social capitalista, que no son otras que las que conducen a un modo de producción asociado donde las clases no tienen razón de existir. El propio desarrollo del modo de producción capitalista tiende hacia su disolución; el proletariado revolucionario es la asimilación consciente de ese proceso.
La reorganización del metabolismo social es el aspecto más importante de todo este proceso, a la que se subordinan el resto de las cuestiones como momentos de dicho proceso. La guerra revolucionaria proletaria es la imposición por la fuerza de esta transformación social. El modo de producción capitalista se fundamenta en la separación de las condiciones objetivas del trabajo de sus condiciones subjetivas. Esto quiere decir que existe una clase que detenta la propiedad de los medios de producción y de vida, mientras que otra clase se halla desposeída de aquellos. La primera es la clase de los capitalistas, la segunda es la de los proletarios.
En la medida en que la producción capitalista se basa en la explotación de una clase por otra, se ven negadas la libre individualidad y el pleno desarrollo de los individuos, que, en realidad, son realizables gracias al grado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales y las relaciones sociales instituidas por el modo de producción capitalista. Este reduce el tiempo de trabajo necesario para la producción de los valores de uso, sin por ello reducir la jornada laboral. Cuando los trabajadores le son superfluos, los arroja al paro estable o intermitente en forma de población superflua para los intereses del Capital. La producción es cada vez más social y combinada, pero la apropiación sigue siendo privada.
Estas y otras son expresiones de cómo las necesidades del Capital entran en contradicción con las necesidades sociales o, dicho de otra manera, cómo se da un conflicto entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La revolución socialista es la expresión de esta contradicción, en la que el proletariado expropia a la burguesía y pone los medios de producción al servicio de las necesidades colectivas. De esta revolución, nace un modo de producción basado en la libre asociación de productores y en la propiedad colectiva de los medios de producción. La producción se subordina a los individuos y es controlada por ellos como un patrimonio común y con arreglo a un plan.
Estos elementos, la colectividad de los medios de producción y la planificación de la producción, son incompatibles con la existencia del trabajo asalariado. El trabajo se reparte de tal forma que primero se determinan las necesidades sociales y después se computan las horas necesarias para cubrirlas. Una jornada laboral global se reparte por igual entre los miembros de la sociedad aptos para el trabajo. En una primera fase de la transformación del modo de producción capitalista en el comunista, la distribución o la participación de cada individuo en los productos se da acorde a lo que cada uno aporta en el proceso productivo. Uno de los medios propuestos históricamente han sido los bonos horarios o bonos de trabajo. Estos no circulan, ya que son personales –solo utilizables por una persona–, intransferibles –consecuencia inmediata de lo anterior– y, en vez de expresar el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción, expresan el tiempo de trabajo efectivo para la producción de un bien. Las virtudes así como los defectos de este medio para la distribución en una sociedad de productores asociados están paradigmáticamente expuestos en las glosas conocidas como “Crítica al programa de Gotha”, de Marx. Cada individuo es diferente, tiene una situación vital diferente y un montón de necesidades diferentes. Determinar la participación en el consumo a partir de una medida igual –tiempo de trabajo– supondría favorecer a unos individuos sobre otros.
Por ello, en una fase superior del comunismo –no “la” fase superior–, el derecho debería ser desigual, donde cada uno daría según su capacidad y a cada uno se le dará según su necesidad. En resumen, el modo de producción basado en la propiedad colectiva de los medios de producción requiere la expropiación de estos por parte del proletariado, para lo cual la toma del poder político –lo que requiere la constitución de un partido político– o la esfera de la dirección general de la sociedad, es una condición sine qua non. Expropiados estos medios, puestos a disposición de las necesidades sociales y determinadas estas, se planifica y reparte el trabajo entre los miembros de la sociedad. En un tipo de sociedad como esta, los productos no se presentan como valores, ni por tanto como mercancías, ya que no se intercambian. La abolición del trabajo asalariado se sigue como consecuencia natural. La abolición de las clases, también.
LA TRANSFORMACIÓN DEL MODO DE PRODUCCIÓN EN EL MARCO DE LAS GUERRAS REVOLUCIONARIAS
La revolución proletaria no solo se sustenta sobre unas bases materiales que se habrían desarrollado mucho al margen de la voluntad de las personas, sino que se encuentra entre sus condiciones también la de una clase, el proletariado, que se halla madura para gobernar. Para ello, es necesario no solo que haya adquirido conciencia revolucionaria, sino que disponga del entramado institucional que venga a sustituir la dominación política y violenta del Capital.
En el Imperio Ruso, este entramado institucional tomó la forma de los soviets. El desarrollo de los soviets, especialmente el de Petersburgo, produjo una situación de doble poder en el que la incapacidad de los elementos que no veían que hubiese llegado la hora de la revolución socialista dejó a los bolcheviques en situación de tomar la iniciativa y hacer de esa situación de doble poder que, como es natural no podía durar mucho tiempo, una situación de conquista del poder político y establecimiento del sistema soviético como único poder.
A la Revolución de Octubre le siguió la guerra civil que, en un plazo relativamente corto, mermó considerablemente el carácter socialista de la revolución. La democracia soviética degeneró hasta el punto en el que el Partido Bolchevique sustituyó desde arriba el sistema de consejos, dando a estos un carácter casi consultivo. La respuesta se hizo oír en Kronstadt, donde, sin embargo, no se tenía una idea clara de cómo transformar la sociedad: se quiso volver al carácter democrático de los soviets, a la par que se reivindicaba la “libertad de comercio”. La economía, por su parte, con la adopción del comunismo de guerra, no sufrió transformaciones de ningún tipo más allá de lo que cualquier economía de guerra capitalista hubiese hecho en la misma situación: aumento excepcional de la producción, subordinación de los recursos a las necesidades de la guerra. La precaria situación a la que respondía y reproducía el comunismo de guerra mermó la relación entre los bolcheviques y los campesinos. No era un momento propicio para la transformación económica de la sociedad, asunto que se dejó para un futuro en el que se derrotase la amenaza contrarrevolucionaria.
En cuanto al ejército, si bien era casi una certeza teórica que el ejército proletario debía tomar la forma de milicia popular –el pueblo en armas–, las circunstancias obligaron no solo a adoptar la fórmula del ejército regular –el 15 de marzo de 1918 se funda el Ejército Rojo–, sino el reclutamiento técnicos militares zaristas, que más tarde causarían problemas. Si bien es cierto que la organización del Ejército Rojo tenía un carácter democrático nunca antes visto en un ejército regular, fue una concesión más, fruto de la coyuntura, que se tuvo que hacer en materia de principios. Finalmente, para cubrir la necesidad de dotar a la gestión del nuevo Estado soviético un carácter funcional, se tuvieron que emplear muchos de los antiguos funcionarios zaristas, foco de corrupción y reacción que hubo que solventar más adelante.
Al igual que en la atrasada Rusia, en China, la revolución democrático-burguesa y la revolución proletaria se entrelazaron hasta el punto en el que el programa común de la revolución proletaria del siglo XX fue el de la revolución en permanencia: concepto cuyo origen radica en la Revolución Francesa y cuyo significado para los marxistas fue el de realizar la revolución burguesa y, en vez de dejarla consolidarse, pasar directamente a realizar la revolución proletaria. En Rusia estos dos momentos fueron claramente separados, aunque harto reducidos en el tiempo, mientras que en China fueron directamente parte de un mismo proceso. La fórmula china fue la de la Nueva Democracia; el partido de la revolución burguesa fue el Koumintang; el partido de la revolución proletaria, el Partido Comunista de China (PCCh). Además, la revolución democrático-burguesa tomó la forma de guerra de liberación nacional, fruto de la ocupación de China por parte de fuerzas extranjeras. Esto, junto con la presión de la Internacional Comunista (IC), forzó la colaboración entre el Kuomintang y el PCCh, a la vez que fue acentuando cada vez más los roces entre ambos y hasta su abierto choque en 1927.
Realizar la revolución burguesa y, en vez de dejarla consolidarse, pasar directamente a realizar la revolución proletaria. En Rusia estos dos momentos fueron claramente separados, aunque harto reducidos en el tiempo, mientras que en China fueron directamente parte de un mismo proceso
Si la experiencia china es de especial interés para el proletariado revolucionario, es por el planteamiento de la guerra, que se sintetizará en el concepto de Guerra Popular Prolongada. En las particulares condiciones chinas, el campesinado, clase predominante, estaba llamado a ser la fuerza principal de la revolución, si bien la fuerza determinante y dirigente del proceso sería el proletariado. Era necesario dirigir la revolución agraria –en contra de la opinión de Stalin–, pendiente, descuidada y postergada por el resto de fuerzas en aquel entonces. El PCCh, de la mano de Mao, apuesta por conquistar a los elementos más avanzados de entre las masas campesinas, para después emprender la conquista de las amplias masas del campesinado, mediante su encuadramiento militar en el marco de la Guerra Popular (GP). El 1 de agosto de 1927 inicia la GP, que sería una segunda guerra civil, al mismo tiempo que se funda el Ejército Rojo. La naturaleza específica de la GP es la de unir a las masas de campesinos y obreros a la revolución a través de su militarización y la creación de órganos de Nuevo Poder en las zonas controladas por los comunistas.
De este modo, se harían sujetos activos de la revolución, en vez de delegar las funciones militares a un ejército especializado –por aquel entonces, lejos de ser profesional– y, a un mismo tiempo, se establecerían las instituciones de poder, en vez de postergar la tarea hasta la completa victoria en terreno nacional. Mientras que en el modelo insurreccional estas masas serían primero conquistadas, después armadas y finalmente lanzadas a la insurrección, el modelo de la GP buscaba conquistarlas por medio de su armamento, su unión a la guerra y el ejercicio del poder en las zonas liberadas. El primer modelo era el de la IC; el segundo el del PCCh. A la par que en el campo se creaban órganos de Nuevo Poder y se fortalecía el Ejército Rojo, en las ciudades se hacía una labor más “europea”, buscando ganarse a los trabajadores mediante la propaganda, los sindicatos y la creación de células en las empresas. Esto era, en esencia, el conocido plan de cercar las ciudades desde el campo. La GP, en suma, buscaba fusionar en un mismo proceso la fase de la dirección de las masas, la de su empoderamiento para el ejercicio del poder y la de la creación de los órganos de la dictadura del proletariado.
Sin embargo, y al igual que el grueso de las experiencias del siglo XX, las cuestiones políticas se sobrepusieron sobre las económicas que, en lo fundamental, siguieron reproduciendo la economía capitalista en un país atrasado industrialmente. La Revolución Cultural llevada a cabo años más tarde con el objetivo de superar los límites que la revolución estaba experimentando, a saber, la pervivencia de las clases sociales y del antiguo modo de producir, no pudo superarlos. En el plano productivo, la separación entre trabajo intelectual y manual se reproducía sin más, a la vez que la distribución del producto social por medio del sistema salarial seguía intacto. Las conocidas como “Escuelas del 7 de mayo” buscaban superar la división social del trabajo enviando temporalmente a los cuadros técnicos e intelectuales a hacer trabajo manual al campo, pero, precisamente por su temporalidad, no eran más que una excepción en un proceso social que esencialmente permanecía igual. Otro de los eventos que expresan bien la incapacidad de superar el modo de producción capitalista, tanto en lo económico como en su forma administrativa, fue el abandono de la Comuna de Shanghái (febrero 1967), en favor de los órganos de poder estatal de viejo tipo –comités de la triple alianza– por el PCCh y el propio Mao. Al igual que en Rusia, el Estado se situaba por encima de la sociedad, si bien dando a esta la posibilidad de su participación, aunque limitada, en los asuntos estatales; en el mejor de los casos, el Estado servía al pueblo. En el aspecto cultural, el Libro Rojo sería el símbolo de la petrificación de las relaciones sociales.
Otro caso de importancia sustativa para el tema que nos ocupa fue la guerra civil española, donde se llegó a hablar de una dualidad de poderes como la existente en la Rusia prerrevolucionaria. En Catalunya, el Comité Central de Milicias Antifascistas y el Consejo de Economía fueron las instituciones que venían a representar el poder proletario, frente al poder capitalista de la República. No obstante, este poder proletario quedó subordinado casi desde el principio a la República, por lo que acabó siendo un apéndice del Estado capitalista, donde este daba directrices al Comité y al Consejo. La CNT, ante diversas huelgas, proclamó la vuelta al trabajo, especialmente en las industrias que debían dotar de recursos a la lucha antifascista. El Comité de Milicias, que se adhirió al Ministerio de Defensa, con la excusa de hacer frente al fascismo, hizo un trabajo activo para desarmar a los obreros que no se subordinaban a las directrices dictadas por la República. Se ve, por tanto, cómo en este caso también las organizaciones proletarias tuvieron que “traicionar” sus principios. La CNT, lejos de abogar por destruir el Estado, se subordinó a él; lejos de plantar batalla al autoritarismo, se presentó de forma autoritaria frente a los obreros, haciéndoles producir para la guerra; incluso su Nueva Economía adolecía de los defectos que Marx ya había criticado con razón a los mutualistas medio siglo antes. Por descontado, la gran mayoría de los partidos de inspiración marxista o socialista, en ocasiones a excepción del POUM, se alinearon desde el principio con el Estado capitalista. En fin, la subordinación de la mayoría de las organizaciones del movimiento obrero a la defensa de la República no dejó lugar a la transformación del metabolismo social.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Las líneas precedentes, vale la pena recordar, no son sino puntos de partida para un ulterior estudio de en qué consiste la transformación del modo de producción capitalista en uno comunista y las limitaciones que históricamente ha sufrido esa transformación durante la conducción de guerras revolucionarias.
Lo que muestran estas experiencias es que dicha transformación es difícil, pero que, sin embargo, son tareas que no deben postergarse hasta el triunfo completo de las fuerzas militares proletarias sobre las burguesas. En China, la propia guerra desplegaba los órganos del nuevo poder que debían sustituir al viejo, ya que, a diferencia de Rusia, estos no existían previos al envite armado, y la línea militar buscaba solucionar al mismo tiempo tareas para las que el PCCh no estaba dispuesto a dejar al discurrir de los acontecimientos. La CNT y su Nueva Economía apuntaban también a la prefiguración de la nueva sociedad en el marco de la guerra, si bien, al igual que las fuerzas comunistas, subordinaron esta potencialidad a los designios de la lucha antifascista y, por tanto, al Estado capitalista.
Si la revolución proletaria del futuro tomará la forma de un enfrentamiento militar abierto o de un enfrentamiento político donde lo militar tenga un papel secundario, es algo que no se puede prever. Es más, seguramente la revolución proletaria en el marco de cada país, con su circunstancia particular, discurrirá sobre cauces de lo más diversos. Lo que sí nos exige el pensamiento estratégico es no dejar los asuntos de la forma del poder político y la de la nueva economía como tarea para una situación posterior a la toma del poder. Si bien la institución del proletariado en clase dominante es una necesidad ineludible sin la cual la reorganización total de la sociedad es una quimera, la preparación de las condiciones, en sus aspectos político y económico, para la ofensiva revolucionaria, se presentan, a la luz de la experiencia histórica, como un deber. Allí donde no exista un poder en el aparato productivo y donde no se hayan constituido órganos de protopoder –llámense soviets, llámense consejos–, habrá que crearlos; en situaciones no revolucionarias, tal vez mediante un proceso similar al ruso; en situaciones revolucionarias, de guerra o de fuerte inestabilidad social, tal vez mediante procesos similares al chino o al de la guerra civil española.
Si la revolución proletaria del futuro tomará la forma de un enfrentamiento militar abierto o de un enfrentamiento político donde lo militar tenga un papel secundario, es algo que no se puede prever. Es más, seguramente la revolución proletaria en el marco de cada país, con su circunstancia particular, discurrirá sobre cauces de lo más diversos
Finalmente, es nuestro deber conceptualizar bien la abolición del poder económico del Capital, asumir su deficiente abordaje por las revoluciones del siglo XX y aprender de lo que ellas nos legan, en clave positiva y negativa. Más si cabe, en una época histórica donde las ojivas nucleares penden sobre nuestras cabezas como la espada de Damocles o donde “après moi le déluge” es la amenaza que el sistema capitalista nos lanza de forma cada vez más creíble.
PUBLICADO AQUÍ