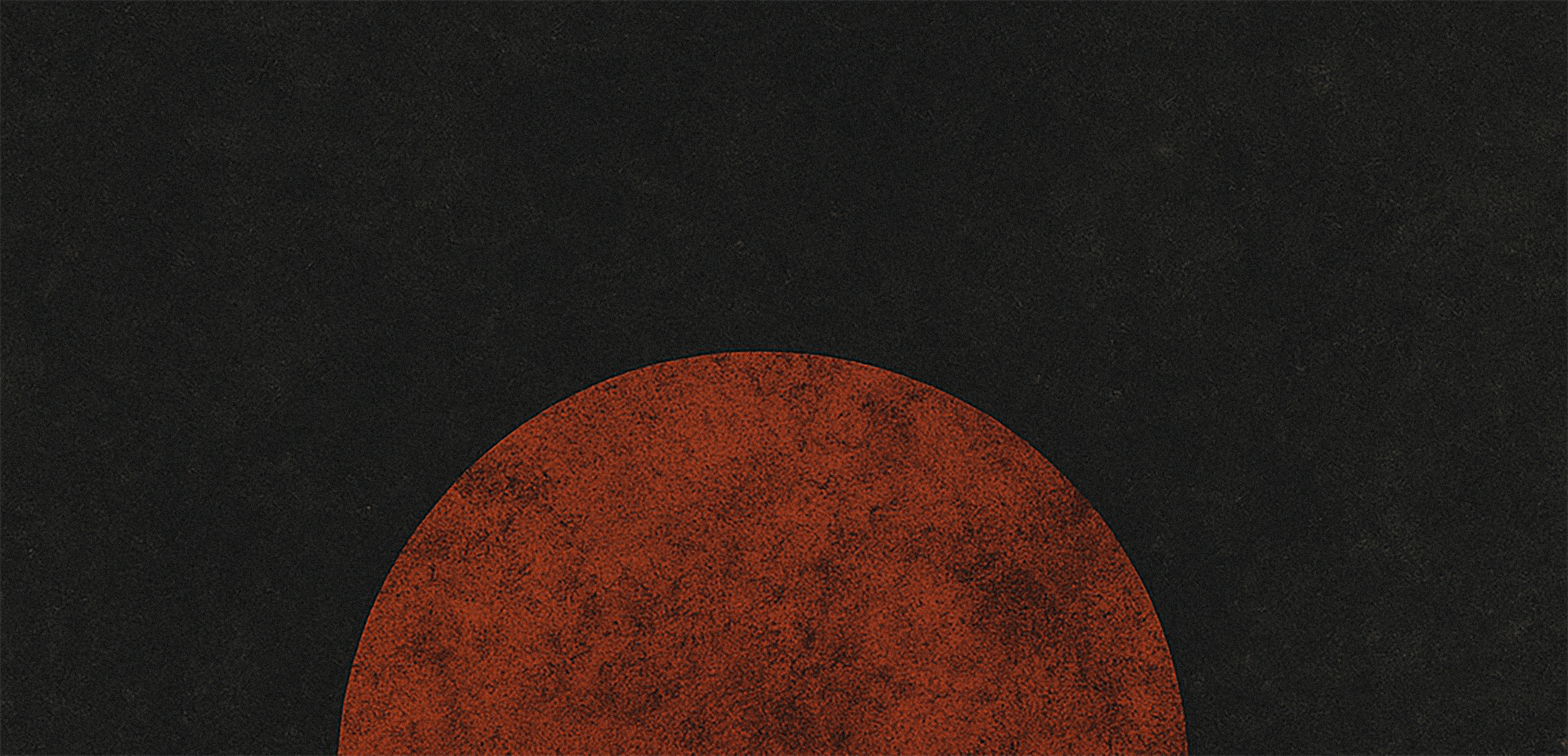Las propuestas intelectuales y políticas sobre la Transición española se han caracterizado por dividir a quienes abogaban por retornar a una “segunda transición” y a aquellas tradiciones eruditas que, bajo una apariencia crítica y encendida, abogaban por una superación del “Régimen del 78”. Los primeros ofrecían una ficción de retorno a los grandes consensos, al auspicio de grandes coaliciones entre socialdemócratas y conservadores, y a la razón de Estado frente a las protestas y las muestras de antagonismo. Los segundos, con mayor o menor dedicación política y entusiasmo, se dedicaban, desde el progresismo universitario y el nacionalismo vasco-catalán, a tratar de cazar dragones bajo la promesa de una democracia plena, la depuración de los cuerpos policiales y judiciales de sus herencias franquistas y la limitación del poder empresarial, o a la denuncia de los medios de comunicación que defendían el régimen político diseñado a finales de 1976 (con la aprobación de la Ley para la Reforma Política). Superar la Transición para favorecer una nueva transición, aunque esta vez realmente democrática, fue el leitmotiv de partidos como Podemos hace ahora diez años, y lo es aún entre grupos como EH Bildu o Esquerra.
Superar la Transición para favorecer una nueva transición, aunque esta vez realmente democrática, fue el "leitmotiv" de partidos como Podemos hace ahora diez años, y lo es aún entre grupos como EH Bildu o Esquerra
El principal propósito de este artículo es justamente desenmarañar esta ficción conceptual de ensanchamiento del Régimen del 78 utilizada por los partidos de izquierdas y nacionalistas, caracterizando históricamente este proceso como la construcción de un relato crítico orientado a una estrategia de ficción antisistémica y a la necesidad de rogar el reconocimiento de ciertas demandas a la parte teóricamente combatida. En este sentido, se considera esta visión particular del Régimen del 78 como una alocución conceptual concreta, que no refleja el haz de determinaciones que encierra el objeto de la crítica –el Estado post 1975– y que, por consiguiente, hace una referencia abstracta, específica, de la realidad del régimen de relaciones políticas establecida por parte del Estado capitalista a la salida de su etapa explícitamente dictatorial. La asunción de esta unilateralidad en la crítica al Estado posfranquista, ajena al sentido global del régimen de producción, probablemente ha perpetuado ad infinitum un sentido de separación entre la lucha política y la económica.
La asunción de esta unilateralidad en la crítica al Estado posfranquista, ajena al sentido global del régimen de producción, probablemente ha perpetuado "ad infinitum" un sentido de separación entre la lucha política y la económica
Con todo ello, y en relación con la referencialidad histórica, es bastante probable que el pasado, marcado por la lucha de clases y la impotencia revolucionaria de la clase obrera durante los años setenta, haya acabado amargamente transformado en el presente en una mera experiencia de democracia expansiva malograda. O lo que es lo mismo, se produce, como describiremos, una rememoración sin referencialidad concreta con el pasado, cebando recurrentemente el horizonte de expectativa para una supuesta ruptura actual. Autores como Emmanuel Rodríguez han destacado, así, que, aunque las formas de autoorganización obrera no hubieran conseguido sus objetivos revolucionarios, estas experiencias de autoorganización hubieran podido ofrecer “otras modalidades de democracia”.
PRIMAVERA ASAMBLEARIA, ¿FLORECIMIENTO REVOLUCIONARIO?
Para evidenciar esa línea de pensamiento que desvirtúa las malogradas posibilidades revolucionarias históricas para justificar sus específicas interpretaciones de la ruptura actual, debemos hacer un breve repaso histórico. A este respecto, no hay demasiada duda en afirmar que, en 1974, los brotes autoorganizados en fábricas y suburbios proletarios de Euskal Herria y otros entornos industrializados del Estado ofrecían un campo abierto para la participación política de un sinfín de organizaciones revolucionarias. La misma dinámica espontánea de eclosión asamblearia, resultado de la realidad de la crisis capitalista del momento y la ausencia inicial de colectivos tradicionales de clase debido a su prohibición y la represión dictatorial, permitió la extensión de un mensaje revolucionario entre algunos organismos que comenzaban a dar sus primeros pasos. En muchas ocasiones con más entusiasmo que fortuna, estos nuevos organismos, rápidamente instituidos como partidos e influenciados por el consejismo y la reciente experiencia de la insurrección portuguesa, buscarían potenciarse y orientarse hacia una dirección revolucionaria bajo la perspectiva de un auténtico poder obrero. La insurrección y el consiguiente apogeo revolucionario aparecían, al menos en los territorios vascos, como un horizonte posible bajo esa extensión de la autoorganización.
En 1974, los brotes autoorganizados en fábricas y suburbios proletarios de Euskal Herria y otros entornos industrializados del Estado ofrecían un campo abierto para la participación política de un sinfín de organizaciones revolucionarias
A fin de no reproducir la mitificación que criticamos aquí, hay que destacar, pese a todo, que muchas de las iniciativas asamblearias no se habían constituido inicialmente más que como formas espontáneas de organización obrera y popular. Su independencia organizativa frente a los partidos de la clandestinidad o el sindicalismo vertical no equivalía necesariamente a una independencia política que las llevara efectivamente a una ruptura revolucionaria frente a la patronal o el Estado capitalista y su régimen de dictadura. Como destacaron en 1974 algunas de las mujeres proletarias de la fábrica de galletas de Artiach (situada en el entorno bilbaíno de la Rivera de Deusto), lo más importante de aquella experiencia era darse cuenta de que las asambleas “nos son necesarias para solucionar todos juntos cualquier problema que tengamos”. En ocasiones, algunas asambleas rechazaron explícitamente la politización propuesta en un sentido rupturista, mientras que, en otras oportunidades, como en el caso de la asamblea de Gasteiz de 1976, los grupos de la izquierda revolucionaria consiguieron establecer una decidida posición para abrir el contencioso más allá de la reivindicación económica inmediata y extender las luchas fuera de las factorías. Lo mismo ocurrió con la huelga del 11 de diciembre de 1974, de gran importancia en Navarra.
En ocasiones, algunas asambleas rechazaron explícitamente la politización propuesta en un sentido rupturista, mientras que, en otras oportunidades, como en el caso de la asamblea de Gasteiz de 1976, los grupos de la izquierda revolucionaria consiguieron establecer una decidida posición para abrir el contencioso más allá de la reivindicación económica inmediata y extender las luchas fuera de las factorías. Lo mismo ocurrió con la huelga del 11 de diciembre de 1974, de gran importancia en Navarra
Si bien hubo elementos de auténtico escalamiento hacia la ruptura revolucionaria, como se observa con estos dos ejemplos y algunos otros que también se dieron en Bizkaia o Gipuzkoa, la forma organizativa asamblearia por sí misma no fue capaz unánimemente de avanzar hacia ese tipo de quiebro histórico. Irónicamente, el mismo vigor asambleario afianzó las tendencias consejistas inicialmente, pero también propuestas orientadas progresivamente por la autonomía, que observaban en aquella experiencia un brote de contestación automáticamente anticapitalista y de anticipación de la sociedad comunista. En ambos casos, o incluso en orientaciones más decididamente leninistas, la permeación de militantes e ideas revolucionarias en las asambleas fue seguramente limitada tanto geográfica como temporalmente, aunque entre la militancia subsistió la idea, por otra parte comprensible y natural, de estar sinceramente viviendo un periodo prerevolucionario. Pese a ello, bien por vocación o por culto a la espontaneidad, falta de referencialidad, desborde de las propias dinámicas asamblearias o –en relación con este último elemento– por impotencia ante las iniciativas de las propias asambleas, el salto hacia ese horizonte no llegó a tener lugar.
Es esencial recordar también que, en el año 1976, sobre todo a partir de los asesinatos de Gasteiz del 3 de marzo, los grupos de la oposición más moderada a la dictadura (PCE, PSOE o PNV, entre otros) afrontaron de manera decidida, aunque, en apariencia, de manera reticente, el pacto con las élites franquistas. Bajo un clima de auténtico pavor a la insurrección entre las autoridades policiales, que hablaban ya de politización de los conflictos laborales y de “predictadura roja”, el gabinete de Arias Navarro había taponado aquella herida con un golpe de mano fulmíneo, demostrando al PCE y al PSOE que estaba más que dispuesto a llegar a la guerra civil. Naturalmente, no hizo falta. La reacción se impuso antes incluso de que la perspectiva revolucionaria avanzara siquiera mínimamente entre las asambleas, iniciándose un periodo de negociación que culminaría en parte con la apertura de las Cortes franquistas al sufragio universal en junio de 1977. Como destacó el historiador Imanol Satrustegi, aquello fue algo así como una “reacción preventiva”.
Con un ciclo asambleario para entonces en deriva hacia la quiebra técnica, aparecieron sectores que buscarían hacer una cierta pesca de arrastre. Dichos sectores esperaban lanzar una red que ofreciera a los caladeros asamblearios la salvaguarda de ciertas demandas nunca asumidas por la oposición moderada, mientras, con bastante probabilidad, socavaban la forma asamblearia y su potencial, así como las propuestas más avezadas para la concienciación revolucionaria de las mismas. Las iniciativas a este nivel partieron tanto de algunos sectores de la izquierda radical como de la izquierda abertzale, cuya propuesta de negociación ante el futuro Estado capitalista democratizado fue lanzada en el verano de 1976.
Todo lo anterior sugiere que, ante la crisis capitalista y la ofensiva de la burguesía y las élites rectoras del Estado, comenzaron a distinguirse, al menos, tres orientaciones políticas en relación con el ciclo asambleario. La primera de ellas rechazaba la asamblea frente al diseño de nuevas instituciones representativas negociadas con los aperturistas del régimen: esta orientación sería la del sector de los partidos antifranquistas reformistas. La segunda rendía culto a la espontaneidad de la asamblea, cuyas formas prístinas se imaginaban ya como anticipo de una sociedad comunista y contrapoder obrero. La tercera de las orientaciones trataba de beneficiarse del vigor del ciclo asambleario para proponer una vía de concertación con el Estado que permitiera un camino más avanzado que el formulado por los reformistas –sobre el papel meramente táctico–; en esta posición se situó la mayor parte de la izquierda abertzale. Bajo esta vía, la izquierda abertzale consiguió, durante largos años, mantenerse como el único polo de rechazo a los resultados obtenidos finalmente durante el periodo de la Transición y logró, vía estrategia armada, sentar al Estado a negociar los puntos programáticos de la Alternativa KAS.
Estas consideraciones esbozadas anteriormente permiten a su vez llegar a la siguiente reflexión: ni siquiera en el esplendor de su primavera como catalizadoras del movimiento obrero del momento, las asambleas, con todo su potencial, tuvieron visos de florecer unánimemente como núcleos descubiertos de reivindicaciones economicistas. Aunque de manera simplificada, cabe decir que las tres alternativas políticas anteriormente descritas nunca trataron de intervenirlas directamente para su concienciación revolucionaria, sino que pretendían sustituirlas, emplearlas como catalizador de una negociación más avanzada, o simplemente dejarlas en el mismo estadio en el que nacieron. Como decíamos y detallaremos a continuación, esta división no es infalible históricamente hablando, pero tiene una validez más general que resulta útil para criticar la gestión de la memoria del pasado y redimensionar el sentido del concepto de la izquierda progresista en relación con su crítica al Régimen del 78 hasta hoy.
MITO REVOLUCIONARIO Y HORIZONTE DE EXPECTATIVA
El argumento anterior nos obliga, de manera inicial y preventiva, a tener que subrayar que resulta tanto históricamente falso como pernicioso en términos de configuración de una memoria colectiva la descripción que condensa todo el período transicional en Euskal Herria como un contexto de “revolución vasca” o, incluso, considerar a esta derrotada. Si bien ha de admitirse que hubo elementos para que dicha revolución hubiera tenido lugar, esto no debe llevarnos a dejar de lado la reflexión en torno a las carencias que explican por qué este suceso nunca aconteció. Ello no obsta para ofrecer de un reconocimiento explícito a todo un período de revuelta que convirtió la participación popular y obrera en la cotidianidad de la vida social en Euskal Herria hasta la actualidad y creó una cultura militante, bregada, decidida y organizativamente muy eficaz, de la que es heredera la militancia del presente.
En cualquier caso, una reflexión mínima sobre lo que fue esta hipotética “revolución vasca” debería servirnos para obtener unas coordenadas mínimas en vinculación con la definición del concepto y su aplicabilidad al caso vasco. Deberíamos saber, así, si tal revolución se concibe como el mero intento por cambiar el régimen político o social, si de lo que se trató fue de una desintegración del Estado en el territorio, o si realmente hubo una transición en el que la clase obrera asumió el poder y produjo una transformación a escala de la sociedad. Autores como el ya citado Emmanuel Rodríguez parecerían inclinarse por la idea del “intento”. Sin embargo, nuevamente en su formulación nos encontramos con una indeterminación en relación con los contenidos prácticos de estos esfuerzos que, a la postre, invalidarían su carácter revolucionario y los vincularían, sin una dirección concreta, a la idea de un ensanchamiento de la democracia burguesa finalmente obtenida.
Así pues, por muy doloroso que pueda resultar, es mejor asumir la ausencia de una revolución en el pasado que alimentar un mito en el cual se ponen –bastante absurdamente, hay que decirlo– al mismo nivel, por un lado, los esfuerzos iniciales de los militantes de la izquierda revolucionaria, el papel coherente de muchos otros que acabaron por romper con la izquierda abertzale (LAIA-EZ o LAIAK) y las propias asambleas obreras, vecinales y, más tarde, domésticas (procesos de okupación y creación de comunas urbanas), y por otro los puntos programatistas de ETA-PM en agosto de 1976, las iniciativas para una mayor democratización vía petición de convocatoria y posterior participación de elecciones municipales –como si estas instituciones hubieran sido capaces de ganar lo que no se ganó en las asambleas– o el ascenso del cooperativismo encarnado en el Grupo Mondragón –aparentando ser una vía alternativa al modo de producción capitalista, cuando el propio grupo durante aquellos años se encargó de limitar el alcance de otras iniciativas cooperativistas más honestas, reducir el peso interno de los valores originales y corrientes socialistas y, finalmente, apostar por una vía basada en la ganancia y en el enganche al comercio internacional–.
En la medida en que la libertad bajo el franquismo se convirtió de manera exclusiva en la libertad del gran Capital, comenzó un período de puesta en común entre el proletariado y estos sectores pequeñoburgueses vasquistas, conscientes de combatir al enemigo represor común y de pertenecer, con cada torturado y asesinado por el régimen, a una misma nación definida por el dolor y el sufrimiento colectivo
La orientación política de aspiración revolucionaria que sí acabó por darse en las asambleas y en otros conatos de institucionalidad obrera como la Universidad Popular de Rekalde fue consecuencia inmediata del horizonte abierto con la muerte de Franco. Hasta que ese feliz y popularmente deseado final tuvo lugar, la dictadura había implicado una limitación de derechos a la pequeña burguesía vasquista y nacionalista, lo cual conllevó la marginación de esta frente a los grandes capitales y una suspensión generalizada de las libertades civiles. En la medida en que la libertad bajo el franquismo se convirtió de manera exclusiva en la libertad del gran Capital, comenzó un período de puesta en común entre el proletariado y estos sectores pequeñoburgueses vasquistas, conscientes de combatir al enemigo represor común y de pertenecer, con cada torturado y asesinado por el régimen, a una misma nación definida por el dolor y el sufrimiento colectivo. Como numerosos autores han indicado, en Euskal Herria “la unidad antifranquista se articulaba mucho más alrededor de la lucha antirrepresiva que a nivel de proyectos políticos compartidos”.
El euskera, antaño hablado naturalmente también por parte del carlismo sublevado en 1936 y, sin embargo, perseguido con tenacidad por la dictadura, se convirtió, por esta última razón, en la lengua para superar la opresión y, en casos, entre partes significativas del proletariado tanto inmigrante como oriundo, en el elemento comunicativo esencial para imaginar una revolución socialista
El euskera, antaño hablado naturalmente también por parte del carlismo sublevado en 1936 y, sin embargo, perseguido con tenacidad por la dictadura, se convirtió, por esta última razón, en la lengua para superar la opresión y, en casos, entre partes significativas del proletariado tanto inmigrante como oriundo, en el elemento comunicativo esencial para imaginar una revolución socialista. La bandera roja ondeaba sin problemas con la ikurriña, enarbolada con orgullo como insignia de la lucha contra el dictatorial Estado español capitalista. Como explicaron los militantes de LAIA-EZ en 1976, este proceso de unidad mantenido entre diferentes clases sociales por mor de un enemigo común comenzó a deshacerse, al menos en el plano clasista y no tanto en el simbólico, en la medida en que las libertades civiles, la extensión del derecho y la liberalización económica comenzaron a hacerse más presentes y a afianzarse con la previsión de un nuevo régimen político orientado hacia una democracia burguesa (incluida una autonomía jurídica vasca para tres de sus siete territorios, la institucionalización de la ikurriña como insignia de esta nueva entidad y la devolución del Concierto Económico para Bizkaia y Gipuzkoa como culmen de este proceso) y, por tanto, hacia la apertura del campo de juego de los pequeños y medianos capitalistas vascos.
Este proceso de unidad mantenido entre diferentes clases sociales por mor de un enemigo común comenzó a deshacerse, al menos en el plano clasista y no tanto en el simbólico, en la medida en que las libertades civiles, la extensión del derecho y la liberalización económica comenzaron a hacerse más presentes y a afianzarse con la previsión de un nuevo régimen político orientado hacia una democracia burguesa
La digresión anterior no es meramente retórica. Si entendemos la memoria colectiva como un modo de cultura heredada y compartida, o lo que es lo mismo, como una Erfahrung o espacio de experiencia colectivo, debemos confrontar con este mito de la “revolución vasca” que, como heredera de uno de aquellos tres espacios referenciados al hablar del ciclo asambleario, pretende pescar en el vigor de la autoorganización de entonces para alimentar una memoria que favorezca un intranscendente ensanchamiento del Régimen del 78. En este caso, la fabricación de esta representación reificada de la historia se basa en una pretendida superación del duelo por el objeto amado: la “revolución vasca” derrotada. Su aparente derrota, por descontado, ajena a los propios condicionantes de instrumentalización de aquel momento (y no simplemente a las traiciones del PCE o el PSOE), permite un cierre y un poderoso asidero conceptual a partir del cual o bien lograr un artificioso estado de nostalgia por planteamientos no plenamente revolucionarios como los que hemos descrito arriba o bien, en el peor de los casos, plantear la superación del Régimen del 78 como un traslado de sus energías libidinales hacia nuevos ideales ajenos a cualquier principio de esperanza y la aceptación responsable del régimen de producción capitalista.
La fabricación de esta representación reificada de la historia se basa en una pretendida superación del duelo por el objeto amado: la “revolución vasca” derrotada. Su aparente derrota, por descontado, ajena a los propios condicionantes de instrumentalización de aquel momento (y no simplemente a las traiciones del PCE o el PSOE), permite un cierre y un poderoso asidero conceptual a partir del cual o bien lograr un artificioso estado de nostalgia por planteamientos no plenamente revolucionarios. O bien, en el peor de los casos, plantear la superación del Régimen de 78 como un traslado de sus energías libidinales hacia nuevos ideales ajenos a cualquier principio de esperanza
Con ello, el pasado malogrado de esta “revolución vasca” se plantea, así, como una lectura legítima de lo nunca escrito, una imagen dialéctica, capaz, sin embargo, no tanto de redimir en su confrontación con el presente al pasado revolucionario nunca fructificado, sino de ofrecer, bajo la apariencia de lograr la ruptura, un mero enganche crítico al mismo tiempo histórico emergido con la transición resultante. En otras palabras, si la pretendida “revolución vasca” del pasado se conforma como un espacio de experiencia reformista, de “ensanchamiento del Régimen del 78”, el horizonte de expectativa de la “ruptura” muta en técnicamente posible. Bastará con aumentar las mayorías parlamentarias, con llegar al Gobierno, con “gobernar para las mayorías” y, así, por arte de birlibirloque, se alcanzaría finalmente una anhelada “democracia radical”.
Esta síntesis para la formulación de un espacio de experiencia, el cual mezcla el duelo, la nostalgia de la efervescencia contracultural del período y un obrerismo que entiende la lucha de clases exclusivamente como batalla por la distribución, aprovecha en gran medida la carencia de transmisión de una memoria obrera y el quiebro de sus espacios de socialización, así como la ausencia de reproducción de una identidad colectiva orientada a la lucha revolucionaria. Como se ha observado en el caso de Txiki y Otaegi durante las celebraciones por el 50 aniversario de sus asesinatos, los militantes revolucionarios han sido fácilmente transformados en defensores del “nuevo estatus político”, la “autonomía avanzada vasca” y la “mejora de las condiciones de vida de la gente”. Donde antes había “independentzia eta sozialismoa” ahora hay “autonomia eta kooperatibismoa”.
Como se ha observado en el caso de Txiki y Otaegi durante las celebraciones por el 50 aniversario de sus asesinatos, los militantes revolucionarios han sido fácilmente transformados en defensores del “nuevo estatus político”, la “autonomía avanzada vasca” y la “mejora de las condiciones de vida de la gente”
Posiblemente, este uso interesado del pasado se vale también de cierta insolvencia de dirección política de la situación de revuelta emergida en los años setenta. Un estadio concreto que, pese a su vigor geográfico y cuantitativo, y su rica experiencia como “suspensión del tiempo histórico”, fijó también rumbos inconexos, incoherentes y fútiles estratégicamente hablando e hizo, finalmente, descabalgar cualquier esfuerzo revolucionario.
Si bien hoy en día es un espacio político que, al contrario que en países como Francia, Alemania o Italia, se encuentra disgregado en activismos de muy diverso tipo, este último elemento referenciado arriba nos hace fijar también la atención en la formulación memorial de otro de los sectores participantes del inicial ciclo asambleario. En particular, nos impele a hablar mínimamente de las secciones de la autonomía que, con más ahínco, pero, quizás por ello, con mayor honestidad han imaginado hasta la actualidad la experiencia asamblearia y el período de la revuelta de los años setenta como un momento de realización de un proyecto horizontalista, superador de las divisiones de clase, rompedor con el continuum del tiempo histórico lineal y creador de una nueva militancia.
Su ideal de “revoluciones moleculares”, conseguidas solo basándose en un intento de huida efectiva de la dictadura del Capital, ha acabado, en consecuencia, por asumir in nuce como causa del derrumbe el papel desempeñado por los partidos políticos (que relacionan exclusivamente con los partidos reformistas o grupúsculos sectarios) y sus intentos por quebrar la iniciativa espontánea y revoltosa de las masas proletarias. En efecto, arrojando a las aguas oscuras a la forma partido, cuyo papel revolucionario, en realidad, fue notoriamente limitado por su fraccionamiento, su clandestinización y su apocamiento ante el poder de la asamblea, observan la derrota de aquellas pequeñas revoluciones prefigurativas no como resultado de insuficiencias y carencias de posiciones políticas concretas, sino de manera exclusiva como derivación de una ofensiva neoliberal, autoritaria y securitista. Si este ataque no hubiera tenido lugar y los partidos nunca hubieran existido, al parecer, las asambleas, pese a su heterogeneidad de pensamiento y toma de decisiones, habrían realizado naturalmente el comunismo.
EL ÁRBOL DE BERTOLDO. LA PÉRDIDA Y LA AUSENCIA
Para cualquier observador político, resulta evidente que partidos como Sumar, EH Bildu, Esquerra o Podemos han insistido mucho en explotar, siempre en el marco de nuevos ciclos electorales, la ilusión por una superación del Régimen del 78 como una forma de redimir aquella pretendida derrota revolucionaria –enmarcada siempre en los términos reformistas que indicábamos–. Para mayor sonrojo, formaciones como el PCE, Izquierda Unida, UGT e incluso ciertas corrientes del PSOE –las cuales en el tiempo de la Transición se avinieron sin demasiados problemas al pacto con las élites del régimen anterior– han intentado explotar este mito.
Para estos últimos, la sombra de los militantes revolucionarios muertos o torturados debe alumbrar la conciliación con los resultados finalmente obtenidos con la Constitución de 1978. De ofrecerles un lugar en el panteón entre los próceres de la Transición, dicho lugar debe ser el de permitir la democracia, una “España en libertad”, muy a pesar de que casi ninguno de aquellos militantes hablara en términos tan abstractos y, menos aún, asimilara el concepto de “libertad” con el de democracia burguesa.
Por su parte, para los primeros, aquellos caídos permiten abonar el camino para la reforma mínima de dichos resultados conseguidos. En 2015, la llamada izquierda confederal, aún embriagada por el ciclo asambleario del 15M y el auge de las ideas populistas de la “revolución democrática” de la obra Hegemonía y estrategia socialista, asumió plenamente la idea de la “contingencia” en el “carácter constitutivo de la división social”. Según el por entonces secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, superar el Régimen del 78 “no significa revertir lo que existe, sino la necesidad de abrir un proceso de transformación política y social. Eso para nosotros significa rescatar algunos de los legados de las generaciones de los que más orgullosos podíamos estar, como el blindaje de los servicios públicos o asegurar la posibilidad de la movilidad social”. El líder de Podemos durante aquellos años, Pablo Iglesias, destacaba de manera bastante elocuente en un artículo publicado en El País titulado “¿Qué es el cambio?” y recogido en su libro Una nueva Transición, que, frente al recambio del bipartidismo del 78, favorecedor de los grandes capitales, había que plantear el cambio: apostar por las pymes y dejar de “atacar a quien genera empleo en España”. A finales del año anterior, Iglesias, recién elegido oficialmente secretario general de Podemos, hablaba de abrir el candado del 78 para “democratizar la economía”, mejorar la fiscalidad, crear cooperativas y, en definitiva, ser un país más próspero como Dinamarca.
Aquellas demandas por la conservación o extensión del estado de bienestar y la cierta apuesta por un modelo de cooperativas a la basque se consolidaron, así, hasta el presente, como el elemento que habilitaba la constitución de la subjetividad “pueblo” (“el pueblo socializado políticamente por la televisión” a decir de Iglesias) y se conectaban de manera ficticia, pero tremendamente efectiva, con la imagen distorsionada de la derrota revolucionario-democrática del tiempo de la Transición, planteada, por tanto, como un periodo de antagonismo sin contradicción. Con bastante certeza podría decirse también que, a pesar de las siglas cambiantes, este elemento sigue operando en Más País, Sumar y, si bien con una retórica probablemente más encendida, también en Podemos.
Sin excesiva duda, también EH Bildu ha aceptado esta particular representación del período de los años 70 en Euskal Herria y ha asumido que aplicar los resultados revolucionarios malogrados de la Transición es efectivamente “avanzar en la conquista de derechos nacionales y sociales”. En 2025, Otegi –como siempre, más elocuente de lo les gustaría a las bases de la izquierda abertzale– no dejó de hablar de la disyuntiva que otea en el horizonte de todo este espectro político: “O levantamos las hipotecas del 78 o realmente esto no se va a sostener”. ¿Qué es el “esto” que se quiere sostener? Efectivamente, todo este bloque de la llamada izquierda progresista hace como Bertoldo: acepta su muerte, la derrota de la aspiración revolucionaria, pero solo a condición de ser él quien seleccione el árbol en el que ser violentamente ahorcado. Ya tiene la soga amarrada al cuello, es un peso muerto, pero estira la elección de ese árbol a perpetuidad.
Todo este bloque de la llamada izquierda progresista hace como Bertoldo: acepta su muerte, la derrota de la aspiración revolucionaria, pero solo a condición de ser él quien seleccione el árbol en el que ser violentamente ahorcado. Ya tiene la soga amarrada al cuello, es un peso muerto, pero estira la elección de ese árbol a perpetuidad
Frente a esta posición ante el Régimen del 78, que alimenta el mito revolucionario para proyectar en él el reformismo de entonces y el actual, debemos plantear una lectura que subraye el arrepentimiento, el malestar por la revolución que no fue. Una revolución que, perdida por ausente, redescubre en su no realización pasada no tanto las condiciones actuales para su emergencia, sino las posibilidades de distinguir a sus traidores de entonces y sus herederos y, lo más importante, permite conservar su promesa de ruptura, de rompimiento político efectivo con el Régimen del 78.
Así pues, si consideramos que la revolución tuvo lugar, pondremos el foco, sobre todo, en un porqué externo para la derrota. Si finalmente consideramos por qué en realidad nunca tuvo lugar tal acontecimiento, podremos extraer conclusiones políticas de aquella ausencia final y coaligar la visión concreta de la “reacción preventiva” con la falta de una dirección política específica para el ciclo de revuelta iniciado en 1974 (o en 1970). En definitiva, entender la derrota como derrota del movimiento revolucionario y no de la revolución en sí misma nos permitirá recobrar ese vigor liberatorio en el presente y en memoria o “en nombre de todas las generaciones vencidas”. La memoria construida en la lucha.
Entender la derrota como derrota del movimiento revolucionario y no de la revolución en sí misma nos permitirá recobrar ese vigor liberatorio en el presente y en memoria o “en nombre de todas las generaciones vencidas”
Del mismo modo, como decíamos, permitirá deslindar la memoria de los militantes revolucionarios de sus usos torticeros por quienes renunciaron o han renunciado precisamente a una perspectiva revolucionaria y han preferido abstraerse en formulaciones bizarras, pero electoralmente operativas hoy, como “superar el Régimen del 78”, “ensanchar la democracia” o “luchar por mejorar las condiciones de la vida de la gente”.
PUBLICADO AQUÍ