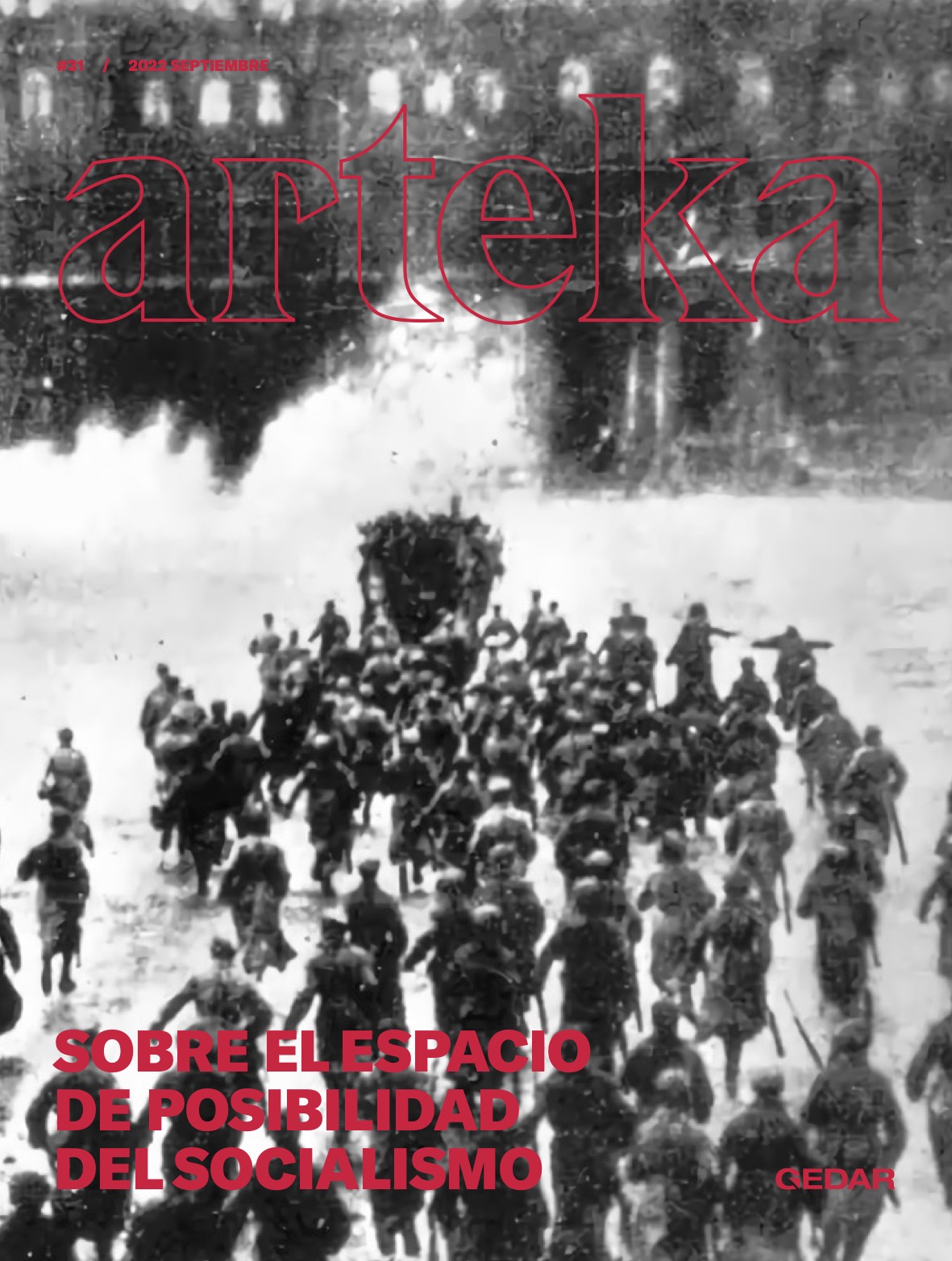0. INTRODUCCIÓN
El conocimiento teórico y político que pueda existir sobre los procesos sociales actuales no se alimenta solo a través del profundo análisis de las fuerzas, movimientos y condiciones de la sociedad de hoy en día. Suele resultar necesario llevar a cabo una investigación histórica del pasado y la valoración más precisa posible de las consecuencias políticas. No importa si se investiga sobre la lucha cultural, sobre la génesis y los cambios de diferentes opresiones o sobre la problemática del control sobre los espacios. Uno de los principales elementos de esta reflexión crítica consiste en el análisis de las experiencias anteriores y en la postura crítica.
Para poder adentrarnos en la cuestión del espacio, es imprescindible reflexionar sobre las consecuencias que han traído los choques inherentes a la lucha de clases del sistema capitalista de los siglos previos. Cuáles y cómo son los conflictos propios entre la propiedad privada y las condiciones sociales del proletariado, qué colisión generan las primeras formas de organización de la clase trabajadora cuando adquieren la capacidad de bloquear los espacios estratégicos de la producción, o cuando la teorización e inteligencia colectiva del Movimiento Comunista dirigen el rumbo estratégico hacia la urgencia política del control sobre el espacio y el territorio.
En el contexto actual, caracterizado por la ofensiva contra la ocupación, el presente de los espacios expropiados es duro, al igual que su futuro. La legitimidad de los espacios ocupados ha disminuido significativamente en las últimas dos décadas, como señal del agotamiento del paradigma político anterior. Para darle la vuelta a esta tendencia y reorientar la problemática del control sobre los espacios hacia una dirección liberadora, es necesario examinar los diferentes sentidos que ha adquirido la ocupación del espacio, así como la efectividad o falta de efectividad de estos. En este caso, presentamos una caracterización crítica general con ánimo de analizar el paradigma precedente, pues ha determinado notablemente la situación actual de la práctica de la ocupación y porque nos muestra las consecuencias políticas fundamentales de esta.
1. REFLEXIÓN SOBRE EL PARADIGMA DEL MOVIMIENTO OKUPA
1.1 Introducción al concepto de «movimiento okupa»
Para las generaciones que durante las últimas décadas hemos tenido contacto con la militancia política, los grupos que han realizado ocupaciones de espacios y han desarrollado actividad política como cultural en ellos, por lo general, han sido identificados bajo el nombre de «movimiento okupa». El fenómeno que surgió y se dio a conocer a partir de la década de los 70 nos ha llegado como el único fenómeno en la historia del capitalismo unido a la práctica del control sobre el espacio, como concepto omniabarcante. Es preciso decir, sin embargo, que el movimiento okupa no ha abarcado ni abarca todas las expropiaciones de espacios que se han dado y se dan en la sociedad capitalista, únicamente identifica un fenómeno sucedido en una época histórica concreta.
El fenómeno que surgió y se dio a conocer a partir de la década de los 70 nos ha llegado como el único fenómeno en la historia del capitalismo unido a la práctica del control sobre el espacio, como concepto omniabarcante
Esta comprensión es el resultado directo de la notable expansión que tuvo este fenómeno y, a decir verdad, que ha llegado a convertirse en momento paradigmático ligado a los procesos de ocupación de espacios desde la década de los 70 hasta la primera década del siglo XXI.
Este fenómeno, pese a ser muy heterogéneo, comparte ciertos elementos para su identificación: una concepción determinada de la sociedad, un esquema para la apropiación y gestión de los espacios, algunos elementos para su autoidentificación... La forma en la que ha llegado a nuestros días, no obstante, nos obliga a definirlo como un paradigma agotado. Las diferentes experiencias llamadas movimiento okupa han vivido un declive importante en las últimas dos décadas y, más allá de conservar algunos espacios ocupados aislados, no han demostrado suficiente capacidad para organizar la cuestión del espacio de forma revolucionaria.
Aunque este conjunto de experiencias ligadas a la práctica de la ocupación haya estado extendido en todo el mundo, el proceso que examinaremos en las siguientes líneas es el relacionado con las experiencias que tomaron el mismo nombre en distintos países de Europa. Junto con esta concreción geográfica, una explicación sobre el carácter del análisis del fenómeno: trataremos de desarrollar una caracterización general del movimiento okupa, más que centrándola desde las experiencias concretas y la evolución histórica del paradigma, estudiando los fundamentos generalizables que las diferentes experiencias tienen en común y reflexionando sobre ellos.
1.2. Un fenómeno totalmente condicionado por el contexto
El movimiento okupa nació de la práctica de expropiaciones de edificios desarrollada a partir de la década de los 70. Estas prácticas, por supuesto, no surgieron de pronto y de forma aislada respecto al contexto de la época. Al contrario, aparecen relacionadas directamente con los profundos cambios que de manera acentuada en el bloque geopolítica fueron desarrollándose a nivel global y más precisamente en el bloque geopolítico occidental durante esas décadas. Podemos dividir en tres subgrupos las dimensiones de dichos cambios, aunque necesariamente estén directamente interrelacionadas.
1) Para el comienzo de la década de los 70, la estructura económica del capital había entrado en tiempos de cambio y la Crisis del Petróleo sucedida en el año 1973 no hizo más que acentuar esta, ya que desde finales de la década de los 60 ya se hicieron patentes los signos del agotamiento de los modelos de acumulación fordista y keynesiano, marcando así el fin de los «años de oro».
El parón de la producción industrial en Europa y la inflación señalaban la necesidad de renovar las estrategias de producción de las décadas pasadas, y aparecieron los síntomas del fin del pacto internacional interclasista de las décadas previas y del Estado de Bienestar sujeto a este. Aumentó el desempleo permanente y en pocos años el nivel de vida y la capacidad de consumo disminuyeron, mientras comenzaba a dificultarse mucho el acceso a una vivienda.
En este contexto de crisis fueron imponiéndose nuevas lógicas organizativas en las empresas, unos sistemas productivos más flexibles, un trabajo más desregularizado y precario, más centrado en el desarrollo tecnológico y basado, más que nunca, en grandes corporaciones internacionales. En Europa, se abrieron las puertas a la fórmula de acumulación postfordista, desarticulando el trabajo industrial a escala general y dispersando los grandes centros de trabajo. Además, hubo un proceso de terciarización. El espacio físico también fue recatalogándose y redefiniéndose. En esa época, los procesos de privatización y especulación ganarían importancia económica, pero también se multiplicaron mucho los espacios que quedaron vacíos e improductivos.
Con el final del ciclo productivo previo, por lo tanto, también sucedieron profundos cambios en las sociedades del centro imperialista, más que nunca por influencia del contexto político.
2) Al fin y al cabo, el protagonismo político y social que tuvieron los proyectos revolucionarios –sobre todo el comunismo– en la primera mitad del siglo XX ya había entrado en declive para esas nuevas décadas. La esperanza roja de una revolución global suscitada por la Unión Soviética con la revolución del 1917 había mostrado signos de evidente incapacidad, esperanza que terminó de hundirse por el contexto de la Guerra Fría y el bienestar social y cultural de la sociedad occidental. Para aquellas décadas, los partidos comunistas de los países desarrollados de Europa también padecieron una significativa falta de adhesión por parte del proletariado revolucionario, así como por parte de las masas partidarias de la revolución, pues estaban abrazando el proyecto del Eurocomunismo y soportando la integración al Estado Burgués, en camino a firmar grandes alianzas estatales con la burguesía. Los grandes movimientos nacionales e internacionales que históricamente se habían organizado para superar el capitalismo habían sufrido o sufrían importantes procesos de burocratización, generando la desaprobación de las nuevas generaciones de jóvenes. Tras los procesos del último siglo y medio, las opciones y la esperanza de un proceso revolucionario real e íntegro casi habían desaparecido, haciéndose evidente la ausencia de referencias políticas.
Las nuevas generaciones vivieron un notable cambio cultural debido al impacto directo del cambio económico y al desapego político hacia un proyecto revolucionario.
3) La nueva juventud traía consigo nuevas intuiciones y concepciones y desarrolló una nueva cultura iconoclasta, rompiendo violentamente con los anteriores símbolos y rituales culturales. Esta ruptura, sin embargo, también le llevó a romper con la tradición y la cultura política revolucionaria, acercándose a tendencias culturales más despolitizadas. La nueva juventud construyó una nueva «cultura juvenil» como base de la nueva revolución cultural. El cambio más notorio se produjo en la esfera del comportamiento individual, donde la tendencia a actuar «cada uno a lo suyo y con la mínima injerencia externa» tuvo una amplia extensión. Así se fueron consolidando numerosas subculturas diferentes y se reforzó la ética DIY («do it yourself» en inglés, a saber, «hazlo tú mismo»), que se basaba en la idea de que cada cual actuara por su cuenta desde la escala micro. En las nuevas generaciones, por tanto, destacó el individualismo, lo que supuso cambios radicales en la participación política, y entre otras cosas, se distanciaron de la disciplina y del compromiso militante, y aumentó la desconfianza hacia las estrategias y procesos políticos.
Así, el cambio económico, político y cultural construyó una nueva fase en la sociedad capitalista y esta generó tendencias políticas nuevas, bastante apartadas de la previa tradición socialista organizada –sin dejar de lado por completo el léxico utilizado durante la historia de esta tradición–.
Hacia el final de la década de los 70, poco a poco fue naciendo y tomando fuerza el conglomerado ideológico definido como los Nuevos Movimiento Sociales. La derrota de numerosas experiencias del movimiento obrero, así como la intoxicación académica contra el marxismo y la cultura comunista, llevaron a amplias masas a abandonar la idea de la revolución proletaria, sobre todo como consecuencia de la liberación de la generación de la nueva juventud de la tradición socialista anterior. De esta manera, se multiplicaron las formas posmodernas de comprender la política y la organización. Las principales características de este nuevo movimiento eran las siguientes: el resistencialismo, el presentismo –ideología que defiende que solo el presente es válido, promoviendo la negación de la hoja de ruta que hila irremediablemente el presente y el futuro–, y junto con este último, la falta de carácter estratégico para llevar a cabo un proceso revolucionario y la compartimentación de las opresiones y las subjetividades –diluyendo la lucha de clases en el obrerismo–.
Cabe señalar que el concepto de autonomía se construyó como pilar de este nuevo conglomerado, constituyendo una continuación totalmente desclasada de los términos «obrero» y «autonomía de clase» que los proyectos que en la década precedente fueron conocidos bajo el nombre de Izquierda Radical habían tomado como lema. Así, se propagaron –de forma abstracta– las ideas de autonomía individual y social, acercándose a corrientes más libertarias. Esta nueva forma de comprensión de la autonomía desarrolló su experiencia política de forma totalmente aislada de las estructuras sociales existentes, en muchos casos convirtiendo los centros sociales en espacios exclusivos para una pequeña parte de la generación juvenil, con tendencia a la guetificación. Es preciso añadir también que esta concepción estaba vinculada directamente a los principios prácticos y organizativos, y que la militancia política disciplinada fue sustituida por el activismo, como resultado lógico del contexto y de las nuevas tendencias.
Como trataremos de explicar en el siguiente apartado, el movimiento okupa se convirtió en la marca de grupos diversos que se situaban bajo el paraguas de los «nuevos movimientos sociales»; muchos grupos se autoidentificaban con ese nombre, puesto que se había tomado la tendencia a ocupar espacios vacíos para llevar adelante la práctica de los movimientos sociales. Además, no es de extrañar que en esa época surgiera un movimiento ligado a acciones de expropiación de los espacios: muchos edificios que previamente habían sido espacios productivos quedaron vacíos y abandonados como consecuencia de la crisis económica. Mientras tanto, las nuevas subjetividades juveniles que estaban rompiendo violentamente con la cultura social anterior no encontraban lugares donde desarrollar sus deseos y motivaciones, y debido al empeoramiento de las condiciones sociales, tampoco era fácil asegurarse una vivienda. Esta fusión hizo aumentar a escala significativa la ocupación, creando una colectividad o un movimiento heterogéneo alrededor de esta.
Podemos situar a los predecesores del movimiento okupa en el movimiento denominado squatters, en la década de los 60, que tomó su nuevo nombre a partir de los 70, con la oleada de ocupaciones de viviendas y más tarde con la apertura de los centros sociales.
1.3. Características principales del movimiento de ocupación
Como se ha mencionado más arriba, pese a su heterogeneidad, el movimiento okupa cuenta con ciertos elementos comunes para la construcción de una definición, aunque estuviera dominado por la tendencia política y la idiosincrasia local de cada territorio. Sin embargo, no es tarea fácil explicar estos elementos y esta falta de facilidad pone de relieve la ausencia de unidad política que existía en este contexto, puesto que el movimiento se autodefinía a través de eslóganes y definiciones muy genéricas y abstractas.
El desarrollo del movimiento de ocupación está condicionado por el contexto de su época, por lo que podemos considerarlo parte del conglomerado conocido en esas décadas bajo el nombre de «nuevos movimiento sociales». De alguna manera, la forma de expropiar los espacios tomada por estos nuevos conglomerados ideológico-políticos puede denominarse movimiento de ocupación, que más que un movimiento en sí mismo, constituía un medio procedimental de ocupación de espacios, así como un planteamiento basado en organizarse en ellos como pilar de la actuación política de la época. Así, llegó a configurarse un paradigma tanto de la cuestión espacial como de la acción política.
No obstante, este paradigma encontró diferencias en los distintos países, adquiriendo más o menos fuerza la práctica de la ocupación como consecuencia del momento histórico que se vivía localmente e hibridándose a una u otra línea política. Es necesario decir, sin embargo, que puede considerarse un movimiento que se activó en todos los países desarrollados de Europa, ya que el contexto creado por los cambios estructurales de estas décadas superó los límites estatales.
A pesar de ser un movimiento muy heterogéneo, difuso y fragmentado, tuvo gran capacidad de movilización social. Los momentos de ocupación de edificios, la cantidad de personas que se reunían en las diferentes actividades que se organizaban en ellos o la capacidad de movilización y de confrontación existente en situaciones de desalojo se convirtieron en algunas de las imágenes de radicalidad más conocidas de aquellas décadas. Pese a estar lejos de las subjetividades de sectores más adultos de la sociedad, el movimiento mostró una gran capacidad para movilizar a las nuevas generaciones juveniles.
1.3.1. Bases político-ideológicas y práctico-organizativas
Atendiendo a las bases político-ideológicas de este movimiento y a las bases prácticas y organizativas que de ellas se derivan, en la medida en que se situaba bajo el paraguas de los «nuevos movimientos sociales», integraba desde su particularidad las bases políticas e ideológicas que este último tenía. Así, centrándonos en los edificios políticos, podemos decir que sus elementos definitorios serían los siguientes: la cuestión de los espacios consistía en conservar de forma autónoma cada edificio ocupado particular, reproduciendo constantemente el objetivo de llevar a cabo el programa organizado por los grupos que lo componían.
Sus elementos definitorios serían los siguientes: la cuestión de los espacios consistía en conservar de forma autónoma cada edificio ocupado particular, reproduciendo constantemente el objetivo de llevar a cabo el programa organizado por los grupos que lo componían
La cuestión del control sobre el espacio la resolvían así de manera muy simple. Había muchos espacios vacíos y el deseo de acción de las nuevas generaciones se situaba lejos del modelo de cultura de masas anterior. Por lo tanto, podían ocupar espacios y organizar en estos edificios una oferta social, cultural y política con las características que ellos quisieran, por su cuenta.
A esta idea se la denominaba también «contracultura», aunque se encontrara muy alejada de la intención de producir un nuevo modelo cultural revolucionario y confrontativo. En definitiva, la función que desempeña la cuestión espacial en el sistema capitalista y sus posibilidades revolucionarias quedaron entonces sin profundizar, dejando a un lado las explicaciones complejas y apoyándose en elaboraciones teóricas simplistas, además de convirtiéndose en espacios para la organización de actividades complementarias al Estado en la mayoría de los casos.
La función que desempeña la cuestión espacial en el sistema capitalista y sus posibilidades revolucionarias quedaron entonces sin profundizar, dejando a un lado las explicaciones complejas y apoyándose en elaboraciones teóricas simplista
Partiendo de esto, el concepto de autonomía se convirtió en el principio político central, unido, como se ha dicho anteriormente, a una autonomía personal y social abstracta. La definición de autonomía era totalmente apolítica en aquella época. Tratándose la política de la tensión en la correlación de fuerzas coyuntural entre clases, el concepto de autonomía que mostraba la pretensión de situarse fuera de esa relación de poder debía estar, necesariamente, despolitizado. En este sentido, la construcción de la autonomía no era un proyecto político con la ambición de actuar de forma independiente respecto a los amplios procesos sociales capitalistas y de obtener cuotas de poder del proletariado organizado, que en lo que respecta a la cuestión espacial se basaría en la producción de capacidades cada vez mayores de ostentar los espacios estratégicos del territorio. En lugar de esto, el concepto de autonomía consistía en obtener la capacidad de llevar a cabo un proyecto propio en el espacio ocupado por un grupo concreto, sin injerencias externas. El carácter localista de esta tendencia política se deriva de esta comprensión de la práctica, de la ética DIY, precisamente.
En este caso, es imprescindible añadir dos principios derivados directamente de este esquema de ideas, puesto que han sido hasta la actualidad dos eslóganes importantes vinculados a la práctica de la ocupación: la autogestión y el asamblearismo. Resulta esclarecedor que estos dos términos configuren conceptos políticos fundamentales, cuando están más cerca de ser bases prácticas y organizativas. Es un ejemplo de la despolitización de ese movimiento general, que lejos de tener unas bases político-ideológicas trabajadas, eran las técnicas práctico-organizativas las que constituían los cimientos de los proyectos.
En cuanto a la definición de la autogestión, se ha venido explicando como equiparable a la autonomía y, en concreto, se define como el uso por parte de los organizadores de cada espacio de los recursos que exclusivamente estaban a su disposición para sacar adelante sus modestos programas. De este modo, según esta comprensión, toda acción alternativa organizada más allá de las instituciones culturales y sociales del sistema capitalista se convierte en una acción liberada de las ataduras del mismo. Las principales controversias en torno a esta cuestión se centraban en las fuentes económicas de financiación, siendo la decisión más común la de funcionar únicamente con los recursos recogidos en las iniciativas organizadas por los propios miembros del espacio. De este caso, sin embargo, en demasiadas ocasiones se extrajo la consecuencia errónea de encontrarse fuera de la influencia política y cultural del capitalismo a través de estas acciones. Por el contrario, supuso que prevaleciera la idea problemática del alternativismo.
El principal debate relacionado con las ideas de autonomía y autogestión durante estas décadas fue sobre las legalizaciones jurídicas de los espacios. Sin entrar en cada caso ni en cada país particular, podemos decir que tomaron diferentes caminos según el lugar, teniendo en cuenta que era un movimiento difuso. En tiempos de recrudecimiento de la represión contra la ocupación, por ejemplo, durante los años 80 en Berlín –capital europea de las experiencias de ocupación–, se vivió un masivo proceso de legalización de viviendas por temor a la amenaza de la violencia del Estado y a quedarse sin vivienda. En muchos otros casos, en cambio, en sintonía con la visión resistencialista, se presentó la legalización como una derrota frente al Estado, apoyándose en concepciones anarquistas, sin valorar el avance político que suponía en aquel momento disponer de un espacio estable ni tampoco las condiciones susceptibles de negociar. Ambas son reflexiones y decisiones situadas lejos del prisma estratégico de un movimiento revolucionario cada vez más amplio, pues los que deberían determinar cuál es la capacidad de conservar los espacios, así como el momento en el que se encuentra el propio cuerpo político para utilizar formas tácticas defensivas u ofensivas, son los elementos de cada fase política, y no la aceptación acrítica de legalizaciones ni tampoco la pureza ideológica inoperante.
En el caso del asamblearismo, se trata de un principio fuertemente vinculado a las ideas de antiautoritarismo y horizontalidad de la época. La generación política que rechazó la necesidad política de ampliar el grado de organización política a escalas sociales y geográficas cada vez mayores se refugiaba bajo la idea de incidir desde la escala más pequeña posible, y en lugar de centrar las prácticas asambleístas en la reflexión crítica respecto a la evolución del fenómeno comunista burocrático, apareció como contraria a todas las propuestas políticas a gran escala, dejando las opciones de la propia política en una imposibilidad evidente.
Con estos elementos, la propia ocupación se convertía en objetivo en sí mismo para el movimiento okupa. La iniciativa de la ocupación era la base del movimiento y todo giraba alrededor de esta. En muchas ocasiones, el proyecto mismo terminaba al ser desalojado el espacio. No obstante, este tema, junto con el de la legalización jurídica, ha constituido uno de los debates principales. El papel de la ocupación fue debatido muchas veces, para definir si se trataba de un objetivo en sí mismo o de una herramienta. Aunque parezca un debate profundo, el rumbo del movimiento de ocupación no cambió pese a tomarse una u otra postura, pues el movimiento estaba fuertemente vinculado a los códigos ideológico-políticos de su época. Estos códigos suponían un obstáculo fundamental para desarrollar la práctica de la ocupación de forma estratégica y revolucionaria, y, pese a existir grupos que entendían la ocupación como herramienta, para estos este medio simplemente cumplía con la función de seguir reproduciendo la práctica del asamblearismo y la autogestión. En definitiva, ninguna de las opiniones relacionaba la ocupación con el desarrollo de la política de clase y sus opciones se limitaban a reproducirla en sí misma infinitamente.
Habría que añadir también la forma de actuación sobre un elemento común de los espacios expropiados para conseguir la identificación más completa posible de este movimiento. Este elemento es el de la defensa. Como se ha dicho a lo largo de este texto, las nuevas generaciones de jóvenes mostraron una gran capacidad de movilización, en muchos casos haciendo frente, fuerte y duramente, a los desalojos de los diferentes espacios. Sin embargo, nunca se consiguió ninguna red efectiva para la defensa, aunque siempre hayan existido intentos de formación de estas. Al fin y al cabo, el carácter fragmentado, nómada y localista del movimiento no buscaba llevar a cabo procesos de expropiación de espacios en aumento; al contrario, cuando llegaba el desalojo cada uno defendía de forma aislada el espacio que gestionaba. En todo caso, había gente que por afinidades personales mostraba solidaridad e iba a resistir, pero nunca pensando en claves de una red formal organizativa cada vez más fuerte. Las dificultades que vivimos hoy en día son una clara consecuencia de esto último.
1.3.2. Funciones y características infraestructurales de los espacios
Respecto a los edificios expropiados, predominaban los espacios divididos en dos grandes funciones –aunque existían más espacios que cumplían funciones diferentes, como fábricas o terrenos–: las viviendas, por un lado, y los espacios sociales, culturales y políticos, por otro. Los espacios ocupados del primer tipo se extendieron mucho por las principales ciudades de Europa y cumplían la función de satisfacer las necesidades básicas de cada cual. Justamente, la función de la ocupación de viviendas era muy evidente: en un contexto de empobrecimiento de la clase trabajadora en el que la dificultad para pagar una vivienda llegaba cada vez a capas más amplias, había muchas viviendas vacías, en la época de reconstrucción de ciudades posterior a la Segunda Guerra Mundial. El caso más conocido es el de Berlín.
En el segundo caso se encuentran sobre todo los espacios denominados centros sociales. Aunque dependiendo del lugar pudieran tomar diferentes nombres –gaztetxes en Euskal Herria, casales en los Països Catalans...– fueron espacios donde desarrollar las motivaciones sociales, culturales y políticas de las nuevas generaciones, portadores de la nueva cultura de masas y el escaparate de las intuiciones y motivaciones políticas de esta generación.
En cuanto a las características infraestructurales de los espacios que han sido expropiados bajo el paradigma del Movimiento de Ocupación, todos cuentan con un elemento común: se trataba de espacios desvalorizados o desechos como capital, o bien se encontraban abandonados y vacíos. Sólo se accedía a espacios que para el capital se amontonaban como residuo. Este factor ha sido uno de los elementos principales para la legitimación del propio movimiento y de proyectos concretos. El relato de las expropiaciones se construyó bajo el argumento de llenar espacios vacíos o de dar vida a lo que está muerto. A través de esto, este paradigma ni siquiera teorizó la práctica de la ocupación como medio para la expropiación de las producciones estratégicas que forman los pilares del capitalismo, con ausencia de un carácter estratégico y limitando la cuestión del control sobre los espacios a la acción de llenar no conflictivamente lo excedente.
1.4. Un paradigma agotado
Definitivamente, este paradigma entró en declive con la llegada del nuevo siglo. Fueron los propios elementos políticos que portaba en su seno los que agotaron las opciones de seguir existiendo y de expandirse. A pesar de que el conglomerado político de los «nuevos movimientos sociales» no haya desaparecido, ha sufrido importantes cambios en comparación con las características que tenía a partir de los años 80. En las últimas décadas, en la mayoría de los casos han acabado por actuar en beneficio de los partidos y movimientos socialdemócratas institucionales en todos los países de Europa –bajo el paradigma de «la nueva izquierda»–, puesto que la socialdemocracia ha sabido absorber el movimiento. Si bien han surgido tendencias neoautónomas, los propios intentos de renovar los cimientos de un paradigma político y procedimental terminado han confirmado su imposibilidad. En esta situación, la práctica de la ocupación apenas se utiliza ya por parte de la tendencia que en su día la popularizó como procedimiento típico, porque la necesidad de expropiar espacios ya no se encuentra entre las necesidades políticas a la hora de asegurar un espacio político, y al tratarse de una iniciativa que pone en tela de juicio la propiedad privada, defendida también por la clase media, no tiene lugar en el nuevo programa político.
Perdida esta importancia, por tanto, la práctica de la ocupación ha ido quedando en un segundo plano y junto a esta los espacios y grupos que se autopercibían como parte del movimiento okupa. Está presente, además, un segundo elemento importante a tener en cuenta: la visión simplista respecto a la problemática del control sobre los espacios ha imposibilitado la conservación de los espacios y la extensión a cada vez más sectores sociales. De esta manera, la legitimidad que mantuvo –en sectores bastante amplios– la propia elección de la ocupación cuando esta se generalizó se ha ido perdiendo en las últimas décadas, sin que los espacios como los grupos aislados y escasos que han permanecido hayan podido darle la vuelta a esta situación. Por otro lado, el localismo y la comprensión nómada no han dejado oportunidades para una práctica perfeccionada de la ocupación ni para la acumulación de fuerzas para la defensa de los espacios. Así, en casos de ofensivas localizadas contra la ocupación, no ha sido posible mantener una defensa efectiva y esta tarea resulta aún más complicada cuando estas ofensivas evolucionan en el endurecimiento jurídico, el bombardeo comunicativo y la generalización de empresas parapoliciales.
Ha terminado el paradigma de, como mínimo, las tres últimas décadas, que ha acabado con la derrota histórica del movimiento de ocupación. Nos es fundamental, en este momento, redefinir la problemática del control sobre los espacios, para incorporarla en la hoja de ruta para la construcción del socialismo.
2. NUEVAS HIPóTESIS ESTRATÉGICAS EN EL CONTROL SOBRE EL ESPACIO: LA COMUNIDAD DE DEFENSA Y LA RED DE ESPACIOS SOCIALISTA
El avance de la ofensiva contra la ocupación y la constatación de la derrota histórica del movimiento de ocupación nos obliga a impulsar un cambio de paradigma en el modelo de control sobre el espacio. En un contexto donde se estrecha al máximo el campo de posibilidad de la ocupación y la agencia contra la propiedad privada está prácticamente desarticulada, necesitamos un nuevo modelo de defender y gestionar los espacios ocupados: desprendiéndonos de aquellos vicios inherentes al carácter y a las formas de hacer del viejo movimiento okupa y desarrollando un marco estratégico adecuado para ser capaces de articular una nueva táctica actualizada para la defensa efectiva de los Espacios bajo Control Proletario en la coyuntura actual.
Para ello nos enfrentamos a dos tareas principales:
1) Pasar de las coordinadoras liquidas organizadas en torno a las necesidades particulares de cada momento a la construcción de una gran comunidad de defensa permanente y en progresivo crecimiento, edificada sobre nuevas hipótesis políticas y organizativas que sea capaz de contrarrestar el difícil escenario impuesto por la actual ofensiva contra la ocupación.
2) Configurar un modelo integrado de control espacial, es decir, superar la ocupación como fin en sí mismo, incluso como lo que da nombre al propio movimiento, recomponiéndolo como forma práctica de expropiación dentro de un proceso de totalidad que le de sentido y garantice su desarrollo.
El primer punto será el que trabajaremos a continuación, el segundo lo abordaremos al final.
2.1. Una comunidad de defensa
A pesar de los innumerables intentos fallidos de constituir redes de defensa entre gaztetxes, centros sociales y demás, hoy por hoy seguimos sin disponer de herramientas serias y bien organizadas que ofrezcan algo de efectividad ante los problemas. Hasta el día de hoy, como norma general, ha predominado la más absoluta espontaneidad: respuestas inmediatas a problemas concretos con los recursos que más a mano se tenían en cada momento. Así se funcionaba, y todos aquellos que hemos vivido en primera persona la dinámica social y política de las Okupas somos testigos de ello. Sin embargo, el avance de la ofensiva contra la ocupación, el bajón de las ocupaciones y el aumento de los desalojos nos obligan a tomar partido. Ante la frustración que han supuesto los intentos de crear coordinadoras liquidas organizadas de manera parcial sobre las necesidades inmediatas del momento, urge poner las bases de una nueva comunidad de defensa que sea capaz de superar las dificultades encontradas en el camino.
Y es precisamente en Erraki donde encontramos un ejemplo de innovación, el cual nos demuestra que ensayar nuevas hipótesis para articular la solidaridad a gran escala entre diversos espacios ocupados es posible además de necesario. En Erraki colaboran decenas de espacios ocupados que están vertebrando formas de organizar la defensa de la manera más efectiva posible. Porque de lo que se trata no es tanto de repetir las clásicas cantinelas como que la solidaridad de clase es el principio ético general que rige nuestra actividad o que si sabemos permanecer unidos venceremos. Las proclamas máximas no lo aguantan todo. Lo que urge es encontrar las técnicas organizativas adecuadas para interconectar a los Espacios bajo Control Proletario sobre el compromiso de defenderse mutuamente, garantizándose la unidad de acción y respetándose las particularidades de cada uno. De lo que se trata es de innovar estratégica y organizativamente, abandonando definitivamente la vieja ideología del asamblearismo horizontalista (uno de los principales elementos de bloqueo en las últimas décadas) y pasando a dar cuerpo organizativo real a la voluntad de defendernos mutuamente. Para ello se requiere de un régimen donde además de derechos haya deberes, de un ordenamiento y una estructuración en los procesos de toma de decisiones y, sobre todo, de compromiso y disciplina militante para sacar el trabajo adelante. Algo totalmente distinto a los fundamentos y procedimientos del paradigma del Movimiento de Ocupación.
Lo que urge es encontrar las técnicas organizativas adecuadas para interconectar a los Espacios bajo Control Proletario sobre el compromiso de defenderse mutuamente, garantizándose la unidad de acción y respetándose las particularidades de cada uno
Una vez vertebrada la tecnología organizativa que convierta la solidaridad de clase en hechos, se nos aparecerá la necesidad de ir expandiendo progresivamente la escala social y territorial lo máximo posible, puesto que Erraki, como veníamos diciendo, no es más que un ejemplo, una aportación a un proceso de construcción que rebosa sus fronteras geográficas y políticas actuales. Lo decimos bien claro: la única manera de hacer frente a la ofensiva contra la ocupación y a los grandes propietarios es con una gran comunidad de defensa organizada a la misma escala que el poder que su enemigo: la escala internacional. Si no conseguimos ir articulando alianzas y vínculos a nivel internacional y si cada cual sigue replegado en su barrio a lo suyo, la acumulación de condiciones para ir tomando el control directo sobre cada vez más espacios se estancará más pronto que tarde. Pero si al contrario, el proceso de ir constituyendo una comunidad de defensa basado en una tecnología organizativa efectiva, una nueva táctica de defensa actualizada y una perspectiva inmediatamente internacionalista pudiera abrirse camino, iría tomando cuerpo la posibilidad real de ir revirtiendo la situación en la que nos encontramos actualmente, puesto que la articulación de la unidad de acción nos permite concentrar todas nuestras fuerzas en un punto concreto y así ir solventando progresivamente grandes problemas que no podríamos afrontar de forma aislada o mal organizada.
Por ejemplo, el Sindicato de Vivienda de Gasteiz no hubiera podido hacer frente a 70.000 euros de multas por parar un desalojo, pero como reza uno de sus lemas, «nada es imposible, todo se organiza». El Gaztetxe Etxarri 2 de Bilbo probablemente no hubiera podido parar el desalojo que había convocado para la primera hora de la mañana, pero gracias a la convocatoria conjunta de una movilización unitaria, los cuerpos de seguridad decidieron suspender el desalojo. Unos días más tarde el propietario retiro la denuncia, y Etxarri 2 sigue aún en pie, gozando de algo de tranquilidad. Estos ejemplos nos sirven para hacer ver que con el mismo modelo de hacer las cosas, podemos ir aspirando a cada vez mayores objetivos según avancemos en la acumulación de fuerzas militantes. Con ello, además de responder a cada desalojo particular, empezaremos a tener cada vez más capacidades para luchar por las condiciones políticas más generales como, por ejemplo, la lucha por la ilegalización de las empresas de desokupación, algo que sería un objetivo más que realizable con una comunidad de defensa amplia y fuerte.
Llegados a este punto, y para transitar al siguiente bloque, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Es la construcción de una comunidad de defensa suficiente en sí misma para resolver los retos que veníamos mencionando? ¿Hasta qué punto es necesaria una vinculación estratégica entre la defensa de los Espacios bajo Control Proletario y el Proceso Socialista? Y junto a ello, ¿cuál es el lugar que ocupa la cuestión del control proletario sobre el espacio dentro nuestro marco estratégico? Veámoslo.
2.2. El modelo integrado de control sobre el espacio: la Red de Espacios Socialista
El histórico movimiento de ocupación, como se ha señalado al inicio de este artículo, no ha sido más que un conglomerado de movimientos sociales o como mucho un movimiento social yuxtapuesto al resto de grupúsculos y corrientes variopintas que emergieron al calor de los profundos cambios estructurales y político-culturales vividos en la década de los 70. Aquí, la ocupación, como atributo que incluso da nombre al propio movimiento, no se encuadraba dentro de un marco estratégico general; antes, al contrario, era un fin en sí mismo desprovisto de toda vinculación organizativa con un horizonte de referencia en el que adoptara sentido. Nada, absolutamente nada más allá de utopías ideales que supuestamente iban realizándose a través de las nuevas formas de sociabilidad y de comunidad en los propios espacios «liberados» de la propiedad privada y las relaciones sociales capitalistas.
Sin embargo, para los que analizamos los fenómenos sociales no desde una perspectiva interseccional y posmarxista, sino desde el suelo analítico de la crítica a la economía política, como marco categorial que posibilita el conocimiento de las leyes generales de movimiento de la sociedad capitalista, la cosa ha de ser bien distinta. La CEP nos permite identificar el proceso de acumulación de capital como eje vertebrador del proceso de reproducción capitalista y, en extensión, de todas las contradicciones que derivan de su conflictual desenvolvimiento. Es, partiendo de esta base analítica, como cobra sentido y actualidad el programa comunista como horizonte omniabarcante que orienta la totalidad de la práctica emancipadora hacia los fundamentos de las opresiones e injusticias que atraviesan la sociedad moderna. Pues bien, como con el resto de problemáticas sociales, el trabajo político en la cuestión del control sobre el espacio también debe de partir de la necesidad de identificar el capitalismo como fundamento del problema y desarrollar en consecuencia un proceso de totalidad emancipadora como única solución posible.
Es así como llegamos al punto de como vincular la construcción de una comunidad de defensa de los Espacios bajo Control Proletario a una estrategia socialista actualizada que le permita desarrollarse indefinidamente en el tiempo y en el espacio. En este nivel de la exposición estamos preparados para señalar que necesitamos un modelo integrado de control sobre el espacio. Es decir, un modelo en el que la ocupación ya no sea un fin en sÍ mismo, sino un medio práctico de expropiación integrado en el proceso general de toma de control sobre el conjunto del territorio. La hipótesis que vamos a defender aquí, pues, es que el desarrollo del control proletario sobre el espacio y el Proceso Socialista son dos caras de la misma moneda que están indisolublemente unidos. O avanzan juntos, o caen juntos. No solo porque una amplia comunidad de defensa requiera de un proceso político estratégico que haga viable su desarrollo, sino porque el avance del Proceso Socialista implica necesariamente la consecuente expansión de los espacios bajo control directo.
Un modelo en el que la ocupación ya no sea un fin en sí mismo, sino un medio práctico de expropiación integrado en el proceso general de toma de control sobre el conjunto del territorio
Desde el Movimiento Socialista venimos tiempo señalando que una estrategia socialista actualizada tiene que comprender la construcción del poder socialista como eje vertebrador de todas las fases del Proceso, desde la fase Movimiento, pasando por la de Partido Comunista hasta la del Estado Socialista. Esta concepción del poder socialista, gradual y no etapista, implica la independencia respecto al aparato de Estado burgués y a la forma capitalista de organizar el trabajo social. En consecuencia, bajo esta mirada la construcción del poder socialista no se basa únicamente en el grado de condicionamiento sobre la dinámica social capitalista, sino en la capacidad organizativa de metabolizar el conjunto de condiciones sociales y materiales bajo control proletario y reconvertirlas en fuerza productiva propia, gracias a su integración dentro del proceso de trabajo socialista. Por lo tanto, bajo esta concepción, el motor impulsor del Proceso Socialista no sería otra cosa que un gran proceso de trabajo socialista en progresivo crecimiento, que va haciéndose exponencialmente con el control directo de cada vez más condiciones sociales, recursos materiales y espacios territoriales que va reintegrando en la nueva estructura de poder socialista, emergiendo así no solo como mera amenaza política sino como nueva potencia productiva superior al capitalismo como forma social derrotada en la misión de dar una dirección ascendente al desarrollo histórico de la humanidad.
Las implicaciones políticas de todo esto en un terreno algo más práctico o cotidiano saltan a la vista: lo que aquí estamos postulando es que el Proceso Socialista no tiene que limitarse a exigir mejoras al mando capitalista, ya sea al patrón, al ayuntamiento o al propio gobierno de la nación, sino que él mismo tiene que erigirse como única alternativa histórica al derrumbe del capitalismo, organizando el trabajo social de manera que ofrezca mejores resultados que los procesos comandados por la lógica capitalista, es decir, revolucionando las relaciones sociales de producción. En los tiempos que corren, época de reflujo y desmovilización sin precedentes, la clave está en articular la suficiente fuerza productiva como para demostrar la evidente caducidad de la sociedad capitalista, presentando un modelo de trabajo superior gracias a la ética comunista de la que se orienta y a la disciplina militante de la que tracciona.
Esto implica, por poner unos ejemplos prácticos, no limitarse a pedir al estado una nueva ley de vivienda sino constituir un banco de viviendas propio en mejores condiciones que los servicios sociales; no limitarse a solicitar espacios públicos para poder reunirse sino ocupar grandes Centros Socialistas para desenvolver nuestra actividad militante, etc.
Pero, claro, el modelo estratégico expuesto hasta ahora, un modelo basado en la construcción de instituciones de poder socialista, requiere de una serie de condiciones materiales que lo hagan viable y sustentable en el tiempo. Entre otras cosas, el desarrollo del Movimiento Socialista requiere de recursos de infraestructura espacial que alberguen el conjunto del proceso de trabajo socialista en progresivo crecimiento.
Esta necesidad de recursos infraestructurales para el desarrollo y crecimiento del movimiento fundamenta el sentido estratégico que adquiere el control directo. Hoy por hoy, táctica y organizativamente, es fundamental el desarrollo del control proletario sobre los espacios para adquirir a través de nuestras propias fuerzas el derecho de organizarse políticamente de manera independiente al Estado.
Pero el fundamento para el control directo no se limita a la necesidad táctica, solamente. Es estratégico, pues el Proceso Socialista choca necesariamente con la base jurídica y constituyente del modo de producción capitalista, que es la propiedad privada. La ley burguesa no permite en su sino, naturalmente, el desarrollo de una fuerza comunista que avanza, crece y le disputa el poder. Y no permitirá jamás su desarrollo dentro del estrecho marco de posibilidad que en tiempos de normalidad y paz social ofrece. Ese contexto ya no existe.
El desarrollo de un poder socialista requiere necesariamente de la aplicación del control directo sobre diferentes procesos que garanticen los derechos y condiciones políticas que el Estado Burgués solo ofrece a quien firma el respeto hacia y el mantenimiento del orden fundamental y constituyente, el orden burgués. El crecimiento del poder socialista pasa inevitablemente por la pugna ineludible con la propiedad privada y el control proletario sobre los recursos fundamentales que posibiliten superar el sistema explotador actual y se construya una sociedad bajo el control de las personas hasta ese momento dominadas.
Es por ello que urge ir constituyendo una Red de Espacios Socialista unitaria y homogénea, donde los Espacios bajo Control Proletario pasen a ser Espacios Socialistas interconectados entre sí y vinculados a una organización con proyección estratégica. La Red de Espacios Socialista, por lo tanto, no es únicamente una suma de edificios a secas, sino el espacio de posibilidad en cuyo seno vive y se desarrolla el Socialismo. Un espacio que representa el nivel de territorialización del poder socialista en cada momento histórico determinado, y que deberá ir expandiéndose junto al desarrollo del Movimiento Socialista, el cual no es otra cosa que el propio Estado Socialista en construcción.
La Red de Espacios Socialista, por lo tanto, no es únicamente una suma de edificios a secas, sino el espacio de posibilidad en cuyo seno vive y se desarrolla el Socialismo
PUBLICADO AQUÍ