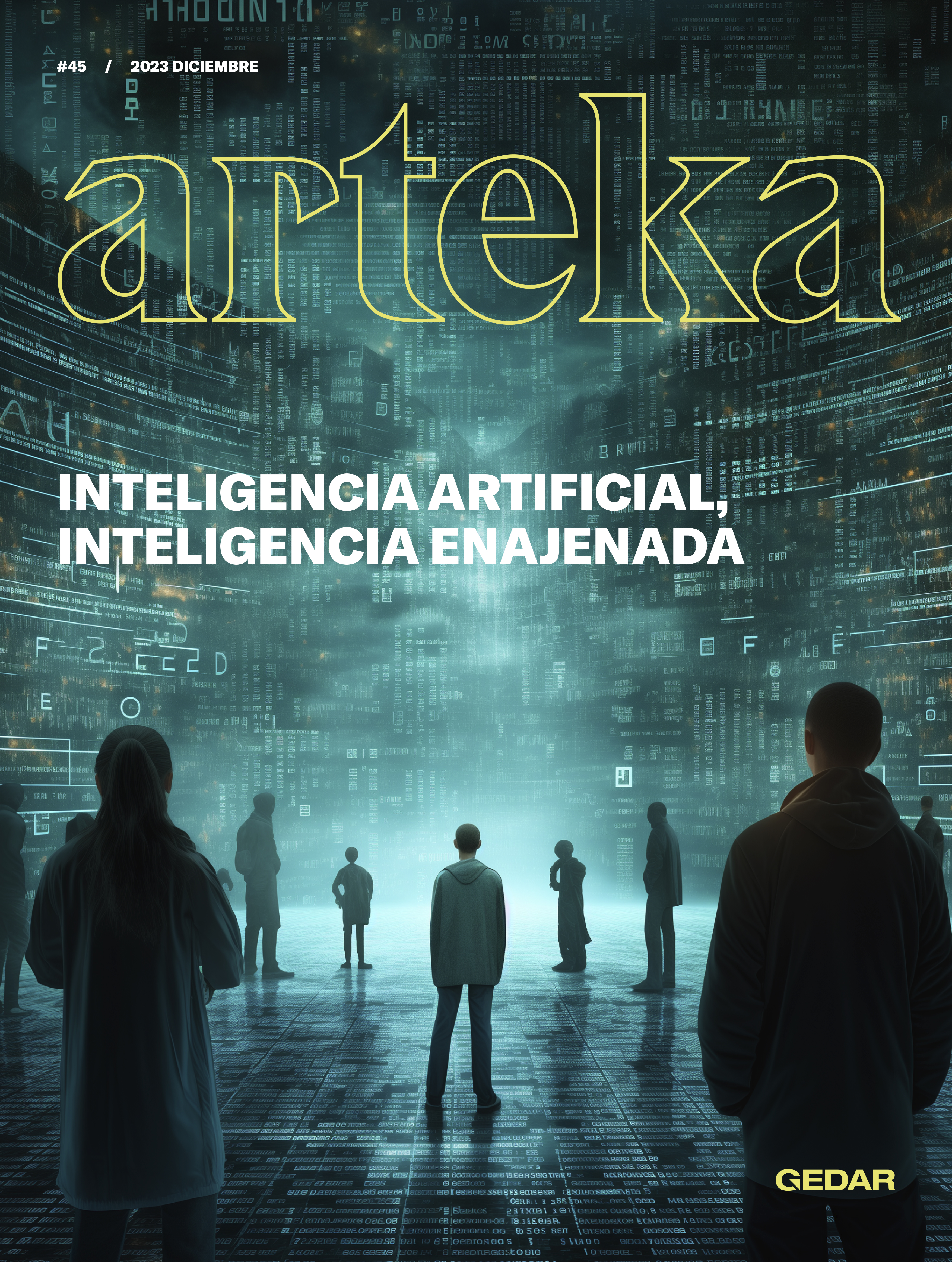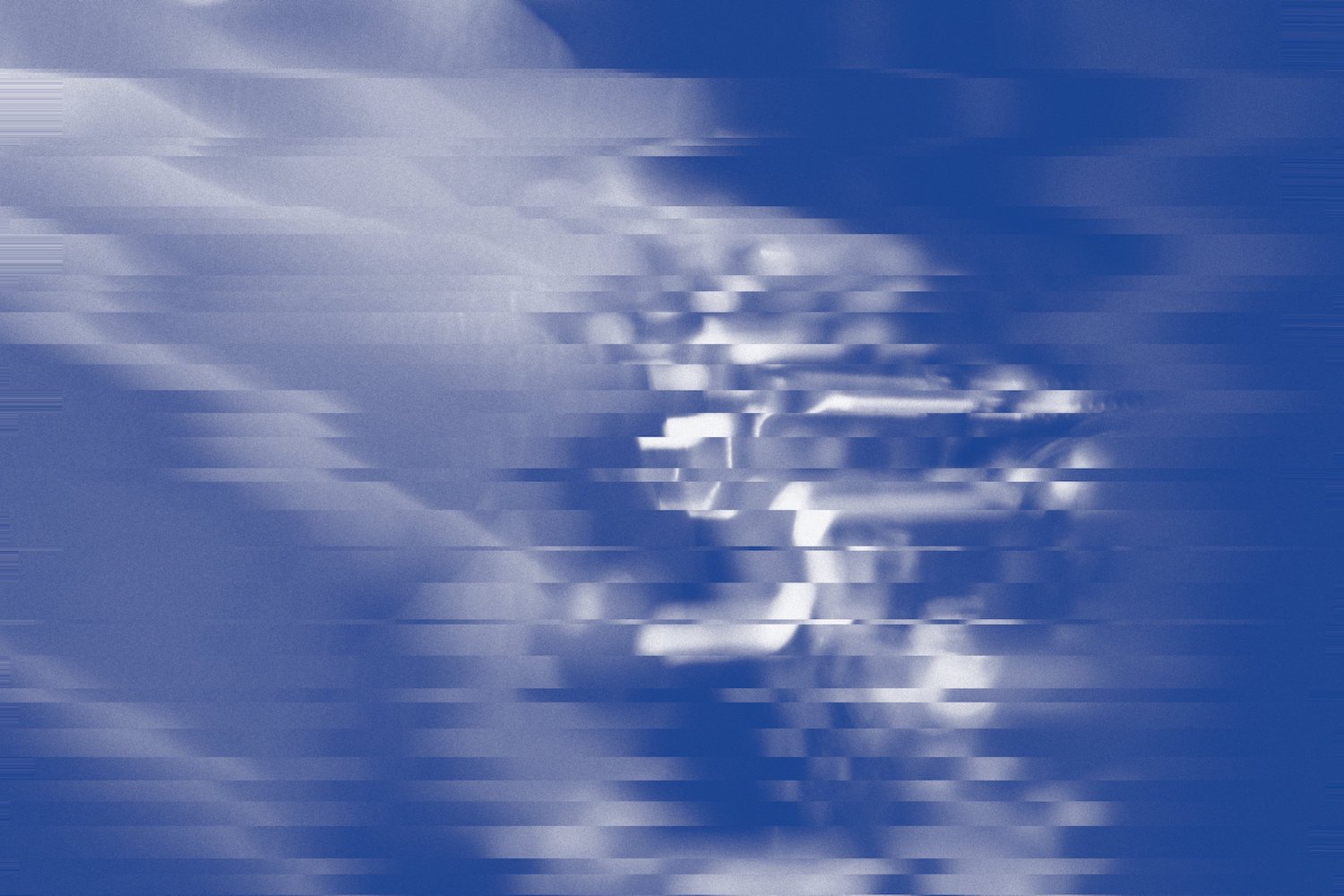INDUSTRIA 4.0: MUCHO MARKETING Y HABLADURÍAS (MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES)
El concepto de “La Cuarta Revolución Industrial” fue propuesto por el Foro Económico Mundial. El fundamento de esta propuesta es que de la misma manera que las revoluciones industriales precedentes introdujeron modificaciones técnicas de calado en la producción, ahora también está ocurriendo algo parecido. En lo respectivo a esta cuarta revolución, mencionan lo siguiente:
“Existen tres razones por las que las transformaciones actuales representan algo más que la simple prolongación de la Tercera Revolución Industrial, y se acercan más a la llegada de una Cuarta o distinta Revolución: velocidad, alcance, e impacto de los sistemas. (...) [Esta revolución] representa tecnología emergente en campos como la Inteligencia Artificial, la robótica, el Internet de las Cosas, los vehículos autónomos, la impresión 3-D, la nanotecnología, la biotecnología, la ciencia de los materiales, el almacenamiento de la energía, y la computación cuántica (...).”
Antes que nada, debo advertir al lector del peligro asociado a la literatura que se ha escrito acerca de este concepto: una gran parte es mero publicismo apologista de las empresas que han desarrollado esas nuevas modificaciones técnicas. En cualquier caso, sus aportaciones tienen poco contenido y mucha palabra rimbombante. Suele ser más recomendable prestar atención a los ingenieros y técnicos que participan en el proceso productivo mismo.
De una manera o de otra, las diferentes definiciones o explicaciones tienen en común el hecho de unir la Industria 4.0 con unos cambios técnicos específicos. Habitualmente, aquellas que se identifican con la Cuarta Revolución Industrial son las que se destacaron en la industria alemana entre 2011-2016: el Internet de las cosas, la nueva robótica, la Inteligencia Artificial, big data, la realidad aumentada y la realidad virtual, la manufactura 3D, etcétera. Si volvemos a la explicación mencionada del Foro Económico Mundial, encontraremos todavía muchos más ejemplos (nanotecnología, biotecnología…).
Dios me libre de entrar en el grupo de charlatanes bocazas previamente mencionado; por ello, me limitaré al impacto de estas tecnologías en el ámbito económico. Las explicaciones que daré a continuación, aunque trataré de exponerlas de la manera más simple posible, pueden resultar confusas a aquel que no conozca los conceptos básicos de la crítica de la economía política.
La última advertencia de esta introducción es la más importante: el objetivo de las siguientes líneas es señalar el origen y función de las tecnologías 4.0 al servicio de los capitalistas, siempre ávidos de dinero. Se pretende evitar, y no alimentar, fantasías de ciencia ficción sobre el futuro que desvían la atención de la lucha de clases. De igual manera, es un texto que pretende animar a leer los textos de Marx para entender la maquinaria en la sociedad capitalista, no un tratado que desgrane las tendencias actuales del capital. Hay infinidad de cosas que no se explican (de enorme interés actual, como cuestiones sobre la acumulación y derrumbe o la pérdida de peso de la fuerza de trabajo en el proceso de producción), en aras de la brevedad y la facilidad de lectura. Queden por tanto excluidos los usos de este texto para criticar tesis del movimiento socialista, cuando existen documentos bien redactados y razonados que exponen dichas tesis, a disposición de quien quiera.
PROCESO DE TRABAJO Y PROCESO DE VALORIZACIÓN
Partamos de la distinción entre proceso de trabajo y proceso de valorización, imprescindible al tratar de entender el rol de cualquier tecnología desde la crítica de la economía política, que establece Marx en el capítulo V de El Capital. Estos representan, en sentido figurado, las dos caras de un mismo proceso:
“Vemos que la diferencia, a la que llegábamos en el análisis de la mercancía, entre el trabajo en cuanto creador de valor de uso y el mismo trabajo en cuanto creador de valor, se presenta ahora como diferenciación entre los diversos aspectos del proceso de producción. Como unidad del (…) proceso laboral y del proceso de valorización, [el proceso de producción] es proceso de producción capitalista, forma capitalista de producción de mercancías”.
Desde el punto de vista del proceso de trabajo, el de la relación entre el humano y la naturaleza, solo nos encontraremos una determinada transformación material de la misma. Únicamente podemos llegar por esta vía a una reflexión técnica de lo que implica la tecnología:
“Del mismo modo que por el sabor del trigo no sabemos quién lo ha cultivado, ese proceso [de trabajo] no nos revela bajo qué condiciones transcurre, si bajo el látigo brutal del capataz de esclavos o bajo la mirada ansiosa del capitalista, si lo ha ejecutado Cincinato cultivando su par de yugadas o el salvaje que voltea una bestia de una pedrada”.
Esta es, precisamente, la perspectiva a evitar cuando se pretende entender los cambios acaecidos en la producción y la sociedad, pues oculta la relación de estas con las condiciones sociales en las que ocurren. Así, sólo podríamos identificar (las novedades) los nuevos modelos de máquinas, su velocidad de producción, sus funciones, sus piezas, su programación, los materiales usados… pero nunca su origen social y razón de implantación. Ante este vacío, los apologistas de la historia del capitalismo acuden a la creatividad de genios, al espíritu aventurero de emprendedores y otras sandeces sin sentido.
[...] contemplando la revolución constante a la que se somete el proceso de trabajo en la sociedad burguesa, debemos trascender del fundamento “técnico” de las nuevas tecnologías y preguntarnos por su carácter social. Eso mismo representa la otra cara del proceso de producción, la producción del valor
La realidad es que, al margen de lo interesante que es maravillarse (tal como lo hace el propio Marx en el Manifiesto) contemplando la revolución constante a la que se somete el proceso de trabajo en la sociedad burguesa, debemos trascender del fundamento “técnico” de las nuevas tecnologías y preguntarnos por su carácter social. Eso mismo representa la otra cara del proceso de producción, la producción del valor. Lo específico de la producción capitalista es la subordinación del proceso de trabajo a la producción del valor, y por tanto la instalación de las novísimas máquinas obedecerán el requerimiento de esta segunda cara:
“El producto –propiedad del capitalista– es un valor de uso, hilado, botines, etc. Pero aunque los botines, por ejemplo, en cierto sentido constituyen la base del progreso social y nuestro capitalista sea un progresista a carta cabal, no fabrica los botines por sí mismos. En la producción de mercancías, el valor de uso no es, en general, la cosa que se ama por sí misma. Si aquí se producen valores de uso es únicamente porque son sustrato material, portadores del valor de cambio, y en la medida en que lo son. Y para nuestro capitalista se trata de dos cosas diferentes. En primer lugar, el capitalista quiere producir un valor de uso que tenga valor de cambio, [es decir] un artículo destinado a la venta, una mercancía. Y en segundo lugar quiere producir una mercancía cuyo valor sea mayor que la suma de los valores de las mercancías requeridas para su producción, [que es el] de los medios de producción y de la fuerza de trabajo por los cuales él adelantó su dinero contante y sonante en el mercado”. Resumiendo, “no solo quiere producir un valor de uso, sino una mercancía; no solo un valor de uso, sino un valor, y no solo valor, sino además plusvalor.”
MÁQUINA, HERRAMIENTA Y TRABAJO
¿Qué son y qué papel juegan entonces en la producción del plusvalor los cambios de esta Cuarta Revolución Industrial? Ya hemos establecido que la producción específicamente capitalista se rige por un criterio de maximización del plusvalor, que tomaremos como sinónimo de ganancia o beneficio del capitalista. La razón para la implantación de estas nuevas tecnologías debe buscarse por tanto en la aportación de estas en la formación del plusvalor, sobre todo relativo (capítulo X de El Capital). Esa es la forma de ubicar las nuevas máquinas en unas condiciones sociales e históricas concretas. Bien lo indica Marx en el capítulo XIII:
“En sus 'Principios de Economía Política' dice John Stuart Mill: ‘Es discutible que todos los inventos mecánicos efectuados hasta el presente hayan aliviado la faena cotidiana de algún ser humano’. Pero no es este, en modo alguno, el objetivo de la maquinaria empleada por el capital. Al igual que todo otro desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, la maquinaria debe abaratar las mercancías y reducir la parte de la jornada laboral que el obrero necesita para sí, prolongando, de esta suerte, la otra parte de la jornada de trabajo, la que el obrero cede gratuitamente al capitalista. Es un medio para la producción de plusvalor. En la manufactura, la revolución que tiene lugar en el modo de producción toma como punto de partida la fuerza de trabajo; en la gran industria, el medio de trabajo [(la máquina)]”.
El acopio de plusvalor, que es aliento de vida para la clase social de la burguesía, tiene su palanca en el desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, el aumento de la productividad del trabajo es el secreto detrás del enorme cúmulo de mercancías (y por tanto plusvalor y capital) que los capitalistas tienen el privilegio de acumular. Marx analizó la maquinización de la gran industria de su época contrastándola con las primeras industrias manufactureras que se centraron en la explotación intensiva y extensiva de la fuerza de trabajo. Si pretendemos entender la revolución que los abanderados de la burguesía actual al estilo de Musk, Bezos o Jobs están realizando en la producción, debemos seguir el ejemplo del autor de El Capital:
“Por consiguiente, hemos de investigar en primer término por qué el medio de trabajo se ha transformado de herramienta en máquina, o en qué se diferencia la máquina del instrumento artesanal. (…) Matemáticos y mecánicos –con el respaldo ocasional de economistas ingleses– definen la herramienta como una máquina simple, y la máquina como una herramienta compuesta. No perciben diferencia esencial alguna entre ambas (…). Desde el punto de vista económico, sin embargo, la definición no sirve de nada, pues prescinde de elemento histórico”. Y sigue: “El mecanismo de transmisión, compuesto de volantes, ejes motores, ruedas dentadas, turbinas, vástagos, cables, correas, piñones y engranajes de los tipos más diversos, regula el movimiento, altera su forma cuando es necesario –convirtiéndolo, por ejemplo, de perpendicular en circular– lo distribuye y lo transfiere a la máquina-herramienta. (…) De esta parte de la maquinaria, de la maquinaria-herramienta, es de donde arranca la revolución industrial en el siglo XVIII. Y constituye nuevamente el punto de arranque, cada vez que una industria artesanal o manufacturera deviene industria mecanizada. (…) El número de instrumentos de trabajo [los medios de producción, desde la perspectiva del proceso de trabajo] con los que el hombre puede operar a un propio tiempo, está limitado por el número de sus instrumentos naturales de producción, de sus propios órganos corporales. (…) El número de herramientas con que opera simultáneamente una máquina-herramienta, se ha liberado desde un principio de las barreras orgánicas que restringen la herramienta de un obrero”.
Desde la cooperación más simple (capítulos XI y XII) hasta los medios más sofisticados y modernos son entonces medios para exprimir la fuerza trabajo aumentando su productividad, para explotarlo más allá de la extenuación y sacarle hasta la última gota de plusvalor.
Desde la cooperación más simple hasta los medios más sofisticados y modernos son entonces medios para exprimir la fuerza trabajo aumentando su productividad, para explotarlo más allá de la extenuación y sacarle hasta la última gota de plusvalor
EL LUJO Y LA CONDENA DE LA PRODUCTIVIDAD
Una productividad creciente del trabajo sólo puede sostenerse sobre la posibilidad de que cada trabajador pueda transformar su trabajo en cada vez más mercancías. En este sentido identifica Marx, como hemos citado más arriba, la diferencia entre la herramienta de la manufactura y la máquina de la gran industria. Pone el acento en que este último permite superar “las barreras orgánicas” que limitaban la manufactura. La gran industria abre, gracias a ello, la posibilidad de multiplicar el producto del trabajo poniendo en movimiento ingentes cantidades de materias primas, máquinas y demás enseres de la producción (capital) con el mismo trabajo.
Ante la total estupefacción y confusión de los economistas de su época, que escudriñaban los cambios técnicos de las máquinas, como la fuente de energía, Marx anuncia a los cuatro vientos estas verdades. Él es perfectamente consciente de las posibilidades de la máquina para emancipar al ser humano del trabajo al que está condenado para poder sobrevivir. No niega dicha posibilidad, pero al analizar el proceso de trabajo en unas condiciones históricas y sociales concretas, como proceso de valorización, le resulta obvia la imposibilidad de un uso semejante de la máquina.
En la sociedad capitalista, el trabajo es el medio de validación. En otras palabras, es el trabajo el que permite acceder al producto social, ganando un salario, por ejemplo. Esto quiere decir que una máquina, en una sociedad racional como la que representa la sociedad comunista, permite aumentar el producto repartiéndolo entre los que trabajan y los que ya no hace falta que trabajen. En la sociedad capitalista, sin embargo, le sirve al capitalista para aumentar la cantidad de mercancías que produce y sus queridas ganancias, pero ese es el único servicio que brinda. Los trabajadores sobrantes serán implacablemente expulsados, engrosando las filas del proletariado en la más absoluta miseria.
Lo importante, podemos concluir, no es la composición de tal o cual máquina o la novedad técnica de las nuevas tecnologías, sino su uso. Concretamente su uso social, que en la sociedad capitalista es la de engrosar el bolsillo del propietario.
EL CASO CONCRETO DE LA INDUSTRIA 4.0
Ya hemos establecido que no tiene sentido estudiar el proceso de trabajo en abstracto, sino que los cambios que engloba esta supuesta Cuarta Revolución Industrial parten de la necesidad de productividad creciente del trabajo en el modo de producción capitalista. Eso es lo que persigue la producción capitalista en general, como señala Marx en el caso del salto del taller manufacturero con herramientas a la fábrica de la gran industria maquinizada. Tomemos ahora pues un ejemplo de la llamada Cuarta Revolución Industrial y sus características, a ser posible por boca de ingenieros y técnicos de la producción:
“en los últimos años han surgido innumerables tecnologías que se consolidan en el campo industrial. El concepto de industria 4.0 integra todas esas tecnologías que son los pilares fundamentales para permitir la Cuarta Revolución Industrial, donde las tecnologías de fabricación e información se integran con el potencial de transformar la producción y cambiar el carácter de las relaciones, no solo entre el hombre y la máquina, sino también entre proveedores, productores y consumidores”.
Tecno-fantasías aparte, muchas de las innovaciones técnicas de la última década que se instalan en las fábricas se centran en la gestión de la información. Los campos pertenecientes a la anterior revolución industrial como la robótica, centrados en la reducción del tiempo de producción de cada unidad (otra forma de expresar la productividad) de la mercancía, siguen siendo objeto de desarrollo. La gestión de la información se ha abierto paso entre los objetivos de las inversiones de las grandes empresas. Las llamadas “fábricas inteligentes” se fundamentan precisamente en la captación y procesamiento en vivo de la información:
“La capacidad de cómputo se extiende a objetos, sensores y artículos de uso diario que habitualmente no se consideran computadoras, es decir existe una interacción entre el mundo físico y biológico con los sistemas cibernéticos, permitiendo que estos dispositivos generen, intercambien y consuman datos con una mínima intervención humana.”
La idea es precisamente por una parte sumar nuevos objetos a los dispositivos habitualmente conectados a la red (PC-s, teléfonos inteligentes, relojes, tabletas…) y por otra ampliar la información que estas pueden transmitir sobre la intendencia, la producción, la distribución y el consumo. Es lo que se conoce como IOT (Internet de las Cosas, Internet of Things).
Evidentemente, en la medida en que la competitividad de las industrias depende, en este caso, de la tecnología que recopila, almacena y toma decisiones en cuestión de milésimas, cobran relevancia otras inversiones, como la ciberseguridad para proteger dicha información del espionaje industrial. En cualquier caso, no hemos tomado este ejemplo para perdernos en la nebulosa de tecnicismos del proceso de trabajo actual, cúspide técnica de la historia del ser humano. Lo hemos tomado para demostrar que esta revolución industrial tiene una función acorde a la producción capitalista, como las anteriores revoluciones. En este sentido, hay que entender que la aportación de las innovaciones a la producción del plusvalor no siempre se reduce a la producción directa de más mercancías. En el ejemplo citado del Internet de las cosas y las fábricas inteligentes, la función más clara es el de aumentar las rotaciones del capital. Marx dice:
“Lo que se ha desarrollado antes, en la sección segunda del tomo segundo [sobre la rotación del capital], con relación al plusvalor, se aplica igualmente a la ganancia y la tasa de ganancia (…). De allí se desprende entonces: para capitales de [iguales condiciones] (…) las tasas de ganancia de dos capitales guardarán entre sí una relación inversa a sus tiempos de rotación”.
En pocas palabras, el procesamiento en vivo de toda la información sobre las fases de la rotación del capital (extracción, suministro, ensamblaje, transporte, venta… es decir, sobre la producción y la distribución) permite reducir el tiempo en el que la inversión retorna al capitalista con las ganancias y vuelve a invertirlo para lograr más ganancias. En consecuencia, la ganancia obtenida en un período de tiempo se incrementa; objetivo capitalista cumplido. De todas formas, estas innovaciones ofrecen una infinidad de distintas formas para impulsar la producción de plusvalor. Al mismo tiempo, la misma tecnología de gestión de la información ofrece un abaratamiento del capital constante, que también considera Marx como una de las vías clásicas de los buitres capitalistas para engordar sus bolsillos:
“La disminución de los costos de esta parte del capital constante aumenta en proporción la tasa de ganancia cuando se hallan dadas [el resto de las condiciones] (…). Todo cuanto reduzca el desgaste de la maquinaria y, en general, el del capital fijo para un período de producción dado, no solo abarata la mercancía individual [resultando en un aumento de la productividad] (…) sino que también disminuye el desembolso alícuota de capital para ese período. Los trabajos de reparación y otros similares (…) Su disminución como consecuencia de una mayor durabilidad de la maquinaria disminuye, en proporción, el precio de esta”.
Por poner un ejemplo concreto, la medida exacta en vivo de la demanda de consumidores (tanto consumidores improductivos como otras industrias a las que se suministra) permite reducir al mínimo las existencias (stock) de materias primas y medios de producción, y por tanto a su vez reducen la amortización (ambas expresiones del abaratamiento del capital constante). Cada una de las innovaciones de la industria 4.0, pueden ubicarse en la lógica de la producción de plusvalor, tal como lo hemos hecho con las smart factory.
Esta proeza de la industria 4.0 de aumentar la rotación del capital que hemos observado es fácilmente comparable a otras logradas por la clase social burguesa anteriormente. La revolución del transporte, a caballo entre los siglos XVIII y XIX, respondió a un papel muy parecido. En cuestión de décadas, el mundo se volvió mucho más pequeño y se completó la cartografía de todos sus rincones. Esta movilidad ilimitada de las mercancías permite una mucho mayor rotación del capital, es en esencia idéntica a la que acabamos de explicar en la industria 4.0.
El hecho de mostrar que todas las innovaciones técnicas en la sociedad capitalista pertenecen al mismo saco del objetivo de incrementar la ganancia de quienes los financian no resta, en absoluto, complejidad ni importancia a esos cambios en el proceso de trabajo. La revolución del transporte alteró para siempre el mundo, y así lo está haciendo la revolución digital en nuestra era. Pero si pretendemos entender su verdadera motivación, debemos abstraer su función social. Ahí es donde se vuelve imprescindible Marx.
CONSECUENCIAS: FALTA DE TRABAJO Y TRABAJO FORZADO
La ley del aumento de la fuerza productiva, tendencia ciega e imparable de la sociedad capitalista, cobra un alto precio en términos de sufrimiento proletario. Así lo han hecho las revoluciones industriales precedentes, y así lo hace esta cuarta revolución. Marx estudió y analizó en su obra el caso de la Primera Revolución Industrial. El proceso de proletarización que acompañó la máquina de vapor, la extracción del carbón y la formación de la metalurgia pesada fue cruel y sanguinario. Abundan a lo largo de El Capital los informes de inspectores fabriles sobre el trabajo infantil, femenino y lumpen; advertencias de médicos sobre epidemias por insalubridad de las fábricas; declaraciones de obreros y el campesinado... He aquí unas pocas líneas sobre un único aspecto de muchos de dicha proletarización, el referente a los niños:
“La maquinaria, en la medida en que hace prescindible la fuerza muscular, se convierte en un medio para emplear a obreros de escasa fuerza física (…) aumentar el número de los asalariados, sometiendo a todos los integrantes de la familia obrera, sin distinción de sexo ni edades, a la férula del capital. El trabajo forzoso en beneficio del capitalista no sólo usurpó el lugar de los juegos infantiles, sino también el del trabajo libre en la esfera doméstica, ejecutado dentro de límites decentes y para la familia misma. (…) La demanda de trabajo infantil suele asemejarse a la demanda de negros esclavos (…). ‘Me llamó la atención’, dice por ejemplo un inspector fabril inglés ‘un aviso en el periódico local de una de las principales ciudades manufactureras de mi distrito, cuyo texto era el siguiente: Se necesita. De 12 a 20 muchachos no menores de lo que puede pasar por 13 años.’ (…). Hemos aludido ya al deterioro físico tanto de los niños y adolescentes como de las mujeres (…). Como lo demostró una investigación médica oficial de 1861, las altas tasas de mortalidad [infantil] principalmente se deben (…) a la ocupación extradomiciliaria de las madres, con el consiguiente descuido y maltrato de los niños, como por ejemplo alimentación inadecuada, carencia alimentaria, suministro de opiáceos, etc. (…) el antinatural desapego que las madres experimentan por sus hijos, lo que tiene por consecuencia casos de privación alimentaria y envenenamiento intencionales”.
Estas salvajadas, anecdóticas en la larga lista de penurias que posibilitó la proletarización que parió la Primera Revolución Industrial, no fueron meros excesos de patronos avariciosos. No pongo en duda la avaricia de estos, pero fue la propia máquina y la creación de la fábrica de la nueva gran industria la que, por su propia naturaleza, engendró estos “excesos”. De hecho, Marx analiza extensamente cómo el intento de regular y limitar estas bestialidades por parte de la ley fabril de la época acabó limitado por la acuciante necesidad de aumentar la productividad. No se puede regular ni acotar una ley impresa en los genes de la sociedad capitalista.
De igual manera, las tecnologías 4.0 han hecho su aporte a un prolongado proceso de proletarización, ya existente desde los 70 en Occidente. Una de las consecuencias más palpables, que vive cualquier proletario en su piel o por lo menos como amenaza potencial, es la del desempleo. Al lograr estas tecnologías aumentar la productividad de cada hora de trabajo más allá de cualquier límite, la consecuencia inmediata es la reducción de la cantidad de trabajadores. Un número reducido de obreros con conocimientos suficientes de programación puede mantener en funcionamiento máquinas, cadenas e incluso fábricas enteras a través de un ordenador. Por mucho que los apologistas de la nueva industria repitan el mantra del desempleo estructural, sosteniendo que cada innovación que sustituye la mano de obra crea con el tiempo nuevas oportunidades de empleo, la realidad es bien distinta. Emplean una media verdad, y es que evidentemente la expulsión de la fuerza de trabajo del proceso de producción no es lineal en cada innovación. Si así fuera, el obrero expulsado no podría volver a absorberse y los parados se irían acumulando. Pero lejos de “reubicarse” en otro puesto con similares condiciones, estos trabajadores expulsados vagan por el mercado laboral dispuestos a vender su fuerza de trabajo bajo cualquier término con tal de acabar con la miseria del paro. Más aún, aunque la tasa de paro no aumente linealmente, existe una evidente tendencia a la cronificación del paro en los países inmersos en este proceso. Y es que, antes de entrar en algún ejemplo concreto de nuestros días para ilustrar, la lógica general a entender es esta: en contra de lo que defiende ciegamente el optimismo de los apologistas, la reducción del trabajo al aumentar la fuerza productiva del mismo no se traduce en ocio, si no en trabajadores sin acceso al producto social que presionan a la baja las condiciones de aquellos que sí logran trabajo. Eso es lo que Marx llama el ejército industrial de reserva.
En contra de lo que defiende ciegamente el optimismo de los apologistas, la reducción del trabajo al aumentar la fuerza productiva del mismo no se traduce en ocio, si no en trabajadores sin acceso al producto social que presionan a la baja las condiciones de aquellos que sí logran trabajo
En cualquier caso, la reabsorción de la fuerza de trabajo expulsada por la ola 4.0 también se debe explicar a través de las leyes de la producción capitalista. David Ricardo ya formuló claramente el principio que nos servirá en este caso, principio que Marx recoge: que la única manera de evitar la introducción de medios de producción que ahorren fuerza de trabajo es que este último se vuelva más barato que aquel. Esta es, por ejemplo, la diferencia entre ramas en las que los altos costes de la automatización se combinan con salarios bajos (servicios, por ejemplo) y los que han dado el salto por ser más rentables. Podemos tomar el mismo ejemplo que hemos usado para la Primera Revolución Industrial, el del trabajo infantil. Y no, no hace falta analizar países como México o Bangladesh donde existe un régimen de libertad absoluta para los depredadores capitalistas. En un país como EE. UU., el propio Departamento de Trabajo admite que desde 2018 a este año se han empleado a miles de niños por cientos de empresas diferentes. A raíz de la muerte sucesiva de tres muchachos en sendos accidentes laborales en el lapso de cinco semanas, el New York Times publicaba un reportaje sobre cómo algunos estados de mayoría republicana, como Iowa, Wiscosin, Minessota, han sancionado leyes que desregulan el trabajo infantil. Incluso contra las normativas federales que desaprueban el empleo de menores en tareas peligrosas como la limpieza de mataderos o la construcción. Diez estados han aprobado, o planean hacerlo, regulaciones en esta dirección, de acuerdo con el Instituto de Política Económica.
Uno de los chavales muertos llegó de Guatemala seis meses antes de quedarse atascado en una cinta de una planta avícola. Y es que es lógico que el Capital se cebe en la población más indefensa para lograr condiciones lo suficientemente buenas para preferir no invertir en volver la producción más capital-intensiva. Lo que hace con el resto de los trabajadores lo observamos cada día: empeorar sus condiciones hasta volverlos rentables, deslocalizar la producción a donde lo sea o exigir que el gobierno cubra el beneficio potencial perdido con dinero público. Este solo es un ejemplo concreto, pues de igual manera están directamente relacionados con el dominio del capital constante la precariedad, la temporalidad, las discriminaciones útiles para la desvalorización del salario, la concentración y la centralización del capital… La era de mayor esplendor de la tecnología del ser humano, en vez de servir para liberar a las personas del sufrimiento, sirve para que los señores capitalistas compitan para ver quién encuentra la triquiñuela más rentable. Maravillas de esta nuestra sociedad.
La era de mayor esplendor de la tecnología del ser humano, en vez de servir para liberar a las personas del sufrimiento, sirve para que los señores capitalistas compitan para ver quién encuentra la triquiñuela más rentable. Maravillas de esta nuestra sociedad
¿DE LA REDUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO A SU ERRADICACIÓN?
Una última mención al desarrollo posible de las tecnologías 4.0 en el capitalismo. A pesar de que este artículo es un esfuerzo por mostrar la total continuidad de estas innovaciones respecto de las relaciones sociales capitalistas, lo cierto es que se baraja la posibilidad de la ruptura con una premisa básica del modo de producción capitalista. No una ruptura en clave emancipadora, como la revolución socialista que pretende poner a la máquina al servicio del que trabaja en vez de al servicio del capitalista. Una ruptura de la premisa, formulada claramente por Marx, de que únicamente la fuerza de trabajo es capaz de crear valor.
El fundamento de la teoría del valor de Marx es que cualquier proceso de trabajo, en las condiciones que sean, siempre requerirá la intervención del trabajo humano. La otra cara del proceso, la valorización, se fundamenta en que esa intervención humana reciba como retribución (salario) lo necesario para seguir trabajando, pero no el valor que ha creado. Volviendo a la idea inicial, en un sistema donde la ganancia se basa en el (plus)trabajo humano, un proceso de trabajo o producción que no requiera de trabajo humano no podría generar beneficios. De hecho, no tendría mucho sentido llamarlo proceso de trabajo. Esto no es un problema, pues cualquier herramienta necesita un artesano que lo maneje, cualquier máquina requiere un operario o al menos alguien que se encargue del mantenimiento e incluso las cadenas de producción más complejas e integradas requieren al menos de alguien que dé las órdenes más básicas a partir de las cuales se pone en marcha la producción. Siempre hay un trabajo que pone en movimiento una cantidad de capital, aunque esta cantidad sea titánica.
La cuestión que aquí únicamente quiero dejar mencionado estriba en si algunas tecnologías, especialmente la Inteligencia Artificial, tienen el potencial de sustituir completamente la intervención humana en el proceso productivo, de inicio a fin. No podría ser la ejecución de un patrón de órdenes, por muy compleja que fuere, sino una máquina capaz de aprender a trabajar tal como lo hace un humano. La idea de la ley del valor de El Capital es que ningún capital, sea en la forma de dinero, materia prima, máquina, etc. es capaz de crear nada si se deja en el suelo, sin ninguna intervención humana (ni siquiera dejarla en el suelo). Desafiar esta ley supondría que el propio proceso de planificación creativa del trabajo debería recaer por tanto en la máquina, hasta el punto de crear máquinas para que ejecuten sus órdenes e incluso otros semejantes a él mismo que hagan lo mismo, hasta sustituir todo el trabajo que actualmente hacen los humanos. Actualmente, y sin dejar de tener los pies en la tierra, esta es la idea que podemos tener:
“El ML [machine learning], es un subconjunto de la IA. En 1959, Arthur Samuel, uno de los pioneros del aprendizaje automático, definió el aprendizaje automático como un “campo de estudio que le da a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programado explícitamente. El ML utiliza datos para alimentar un algoritmo que sea capaz de comprender la relación entre la entrada y la salida del sistema bajo estudio, para obtener conocimiento de los datos recopilados, utiliza algoritmos para la predicción, clasificación y generación de conocimiento. Las aplicaciones que pueden desarrollarse a partir de Técnicas de Machine Learning son extensas (…): seguridad de datos, control de seguridad en aeropuertos, (...) aplicaciones de diagnóstico médico asistidas por computador, marketing personalizado donde los sistemas son capaces de realizar recomendaciones para los compradores aprendiendo del usuario, así como lo hace Amazon, (...) motores de búsqueda, (...) vehículos inteligentes o autónomos que aprenden de su propietario y del entorno, son estos el futuro de la industria automotriz”.
Lo interesante, al menos desde una perspectiva socialista, no es tanto divagar entre elucubraciones sobre si la producción sin trabajo sería posible y sobre cuál sería el escenario resultante (dado que definitivamente no sería una sociedad capitalista, que por definición se funda en la explotación del trabajo), sino tomar en cuenta esta posibilidad para iluminar las tendencias presentes del Capital. La renta universal o las propuestas de reducción de la jornada laboral que tanto se escuchan entre los partidos parlamentarios por ejemplo están íntimamente relacionados no solo con esta posibilidad del aprendizaje automático que reemplace totalmente el trabajo, sino con las tendencias que se han venido explicando a lo largo de todo el texto. De todas formas, todo esto escapa a la extensión y la intención de este artículo, aunque mencionado queda.
PUBLICADO AQUÍ